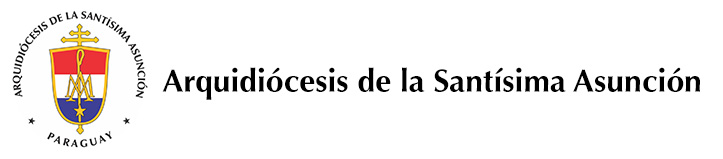HOMILIA DEL SANTO PADRE
EN EL FUNERAL DEL PAPA BENEDICTO XVI
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46). Son las últimas palabras que el
Señor pronunció en la cruz; su último suspiro —podríamos decir— capaz de confirmar lo que selló
toda su vida: un continuo entregarse en las manos de su Padre. Manos de perdón y de compasión, de
curación y de misericordia, manos de unción y bendición que lo impulsaron a entregarse también en
las manos de sus hermanos. El Señor, abierto a las historias que encontraba en el camino, se dejó
cincelar por la voluntad de Dios, cargando sobre sus hombros todas las consecuencias y dificultades
del Evangelio, hasta ver sus manos llagadas por amor: «Aquí están mis manos» (Jn 20,27), le dijo a
Tomás, y lo dice a cada uno de nosotros. Manos llagadas que salen al encuentro y no cesan de
ofrecerse para que conozcamos el amor que Dios nos tiene y creamos en él (cf. 1 Jn 4,16).[1]
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» es la invitación y el programa de vida que
inspira y quiere moldear como un alfarero (cf. Is 29,16) el corazón del pastor, hasta que latan en él
los mismos sentimientos de Cristo Jesús (cf. Flp 2, 5). Entrega agradecida de servicio al Señor y a
su Pueblo, que nace por haber acogido un don totalmente gratuito: “Tú me perteneces… tú les
perteneces”, susurra el Señor; “tú estás bajo la protección de mis manos, bajo la protección de mi
corazón. Permanece en el hueco de mis manos y dame las tuyas”.[2] Es la condescendencia de Dios y
su cercanía, capaz de ponerse en las manos frágiles de sus discípulos para alimentar a su pueblo y
decir con Él: tomen y coman, tomen y beban, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes (cf. Lc
22,19).
Entrega orante que se forja y acrisola silenciosamente entre las encrucijadas y contradicciones
que el pastor debe afrontar (cf. 1 P 1,6-7) y la confiada invitación a apacentar el rebaño (cf. Jn 21,17).
Como el Maestro, lleva sobre sus hombros el cansancio de la intercesión y el desgaste de la unción
por su pueblo, especialmente allí donde la bondad está en lucha y sus hermanos ven peligrar su
dignidad (cf. Hb 5,7-9). Encuentro de intercesión donde el Señor va gestando esa mansedumbre capaz
de comprender, recibir, esperar y apostar más allá de las incomprensiones que esto puede generar.
Fecundidad invisible e inaferrable, que nace de saber en qué manos se ha puesto la confianza (cf. 2
Tm 1,12). Confianza orante y adoradora, capaz de interpretar las acciones del pastor y ajustar su
corazón y sus decisiones a los tiempos de Dios (cf. Jn 21,18): «Apacentar quiere decir amar, y amar
quiere decir también estar dispuestos a sufrir. Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas, el
alimento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios; el alimento de su presencia».[3]
Entrega sostenida por la consolación del Espíritu, que lo espera siempre en la misión: en la
búsqueda apasionada por comunicar la hermosura y la alegría el Evangelio (cf. Exhort. ap. Gaudete
et exsultate, 57), en el testimonio fecundo de aquellos que, como María, permanecen de muchas
maneras al pie de la cruz, en esa dolorosa pero recia paz que no agrede ni avasalla; y en la terca pero
paciente esperanza en que el Señor cumplirá su promesa, como lo había prometido a nuestros padres
y a su descendencia por siempre (cf. Lc 1,54-55).
También nosotros, aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su
vida, queremos, como comunidad eclesial, seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las
manos del Padre: que estas manos de misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del
Evangelio, que él esparció y testimonió durante su vida (cf. Mt 25,6-7).
San Gregorio Magno, al finalizar la Regla pastoral, invitaba y exhortaba a un amigo a
ofrecerle esta compañía espiritual: «En medio de las tempestades de mi vida, me alienta la confianza
de que tú me mantendrás a flote en la tabla de tus oraciones, y que, si el peso de mis faltas me abaja
y humilla, tú me prestarás el auxilio de tus méritos para levantarme». Es la conciencia del Pastor que
no puede llevar solo lo que, en realidad, nunca podría soportar solo y, por eso, es capaz de
abandonarse a la oración y al cuidado del pueblo que le fue confiado.[4] Es el Pueblo fiel de Dios que,
reunido, acompaña y confía la vida de quien fuera su pastor. Como las mujeres del Evangelio en el
sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle,
una vez más, ese amor que no se pierde; queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza
y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años. Queremos decir juntos: “Padre, en tus manos
encomendamos su espíritu”.
Benedicto, fiel amigo del Esposo, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para
siempre su voz.
Relacionados
- Actividades y Misas
- Campañas
- Carta Pastoral
- Catedral Metropolitana
- Catequesis
- Causa Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
- Comunicación
- Comunicados
- Comunidades Eclesiales de Base
- Congreso Eucarístico 2017
- Congreso Eucarístico Arquidiocesano
- Decretos y Resoluciones
- Destacada
- Diaconado Permanente
- Educación
- Educación y cultura Católica
- El Evangelio de Hoy
- Evangelio en casa día a día
- Familia y Vida
- Familias
- Historia
- Homilías
- Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz
- Juventud
- La Iglesia en Misión
- Liturgia
- Mes Misionero Extraordinario
- Movimientos Laicos
- Noticias del país y el mundo
- Orientaciones Pastorales
- Parroquias
- Pastoral de la vida
- Pastoral Social Arquidiocesana
- Santoral del día
- Semanario Encuentro
- Sin categoría
- Sínodo
- VISITA PAPAL
- Vocaciones y ministerios