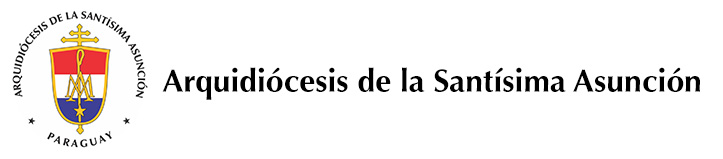SEMANA SANTA, POR LA CRUZ A LA RESURRECCIÓN
Hermanas y hermanos:
Esta semana comienza con una procesión festiva con ramos del pindo karai: todo el pueblo recibe a Jesús. Los niños y los jóvenes cantan, alaban a Jesús. Pero esta semana se encamina hacia el misterio de la muerte de Jesús y de su resurrección.
Hemos escuchado la Pasión del Señor. La liturgia nos habla de la pasión. Por esto el Salmo responsorial, en lugar de las aclamaciones de bendición, llenas de entusiasmo, y de los gritos de “Hosanna”, nos hace escuchar ya hoy las voces de escarnio, que comenzarán la noche del Jueves Santo y alcanzarán su culmen en el Calvario.
El Salmo 21 describe los acontecimientos de la pasión del Señor, tal como si los viese de cerca: Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica” (v. 17-19). Y el gran “evangelista del Antiguo Testamento”, el Profeta Isaías, completa lo demás: “Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos” (Is 50, 6). Y como si desde el Gólgota respondiese al escarnio más doloroso, añade: “Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido; por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado” (Is 50, 7).
la Liturgia de hoy nos enseña que el Señor no nos ha salvado con una entrada triunfal o mediante milagros poderosos. El apóstol Pablo, en la segunda lectura, sintetiza con dos verbos el recorrido de la redención: «se despojó» y «se humilló» a sí mismo (Fil 2, 7.8). Estos dos verbos nos dicen hasta qué extremo ha llegado el amor de Dios por nosotros.
La lectura de la Pasión es tan sobrecogedora y elocuente que casi el silencio recogido y devoto sería lo recomendable. Sin embargo, además de hacer el propósito de meditarla con detenimiento en esta Semana Santa, recordemos que la Pasión y Muerte en la Cruz por nosotros es el testimonio más elocuente y conmovedor del inmenso amor que Dios siente por el hombre. Sí, “tanto amó Dios al mundo que no paró hasta entregar a su propio Hijo…” (Jn 3, 16).
Al entrar el Señor en la ciudad santa, los niños hebreos profetizaban la resurrección de Cristo, proclamando con ramos de palmas: “Hosanna en el cielo”.
Nosotros conocemos ahora que aquella entrada triunfal fue, para muchos, muy efímera. Los ramos verdes se marchitaron pronto. El hosanna entusiasta se transformó cinco días más tarde en un grito enfurecido: ¡Crucifícale! ¿Por qué tan brusca mudanza, por qué tanta inconsistencia? Para entender algo quizá tengamos que consultar nuestro propio corazón.
“¡Qué diferentes voces eran −comenta San Bernardo−: crucifícale y bendito sea el que viene en nombre del Señor, hosanna en las alturas! ¡Qué diferentes voces son llamarle ahora Rey de Israel, y de ahí a pocos días: no tenemos más rey que el César! ¡Qué diferentes son los ramos verdes y la cruz, las flores y las espinas! A quien antes tendían por alfombra los vestidos propios, de allí a poco le desnudan de los suyos y echan suertes sobre ellos”.
La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén pide a cada uno de nosotros coherencia y perseverancia, ahondar en nuestra fidelidad, para que nuestros propósitos no sean luces que brillan momentáneamente y pronto se apagan. En el fondo de nuestros corazones hay profundos contrastes: somos capaces de lo mejor y de lo peor. Si queremos tener la vida divina, triunfar con Cristo, hemos de ser constantes y hacer morir por la penitencia lo que nos aparta de Dios y nos impide acompañar al Señor hasta la Cruz.
Humillarse es el estilo de Dios: Dios se humilla para caminar con su pueblo, para soportar sus infidelidades. Esto se aprecia bien leyendo la historia del Éxodo: ¡Qué humillación para el Señor oír todas aquellas murmuraciones, aquellas quejas! Estaban dirigidas contra Moisés, pero, en el fondo, iban contra él, contra su Padre, que los había sacado de la esclavitud y los guiaba en el camino por el desierto hasta la tierra de la libertad.
En esta semana, la Semana Santa, que nos conduce a la Pascua, seguiremos este camino de la humillación de Jesús. Y sólo así será «santa» también para nosotros.
Esta es la vía de Dios, el camino de la humildad. Es el camino de Jesús, no hay otro. Y no hay humildad sin humillación.
Al recorrer hasta el final este camino, el Hijo de Dios tomó la «condición de siervo» (Flp 2, 7). La humildad quiere decir también servicio, significa dejar espacio a Dios negándose a uno mismo, despojándose. Este «despojarse» es la humillación más grande.
Hay otra vía, contraria al camino de Cristo: la mundanidad. La mundanidad nos ofrece el camino de la vanidad, del orgullo, del éxito… Es la otra vía. El maligno se la propuso también a Jesús durante cuarenta días en el desierto. Pero Jesús la rechazó sin dudarlo. Y, con él, solamente con su gracia y con su ayuda, también nosotros podemos vencer esta tentación de la vanidad, de la mundanidad, no sólo en las grandes ocasiones, sino también en las circunstancias ordinarias de la vida.
Con la pedagogía de Dios, necesitamos vencer el amor al dinero, al poder, la corrupción, las divisiones, los crímenes contra la vida humana y contra la creación. Y también nuestros pecados personales: las faltas de amor y de respeto a Dios, al prójimo y a toda la creación. Y Jesús en la cruz siente todo el peso del mal, y con la fuerza del amor de Dios lo vence, lo derrota en su resurrección. Este es el bien que Jesús nos hace a todos en el trono de la cruz. La cruz de Cristo, abrazada con amor, nunca conduce a la tristeza, sino a la alegría, a la alegría de ser salvados.
¿Por qué la cruz? Porque Jesús toma sobre sí el mal, la suciedad, el pecado del mundo, también el nuestro, el de todos nosotros, y lo lava con su sangre, con la misericordia, con el amor de Dios.
Nos pude parecer muy lejano a nosotros el modo de actuar de Dios, que se ha humillado por nosotros, mientras a nosotros nos parece difícil incluso olvidarnos un poco de nosotros mismos. Él viene a salvarnos; y nosotros estamos llamados a elegir su camino: el camino del servicio, de la donación, del olvido de uno mismo.
Podemos encaminarnos por este camino deteniéndonos durante estos días a mirar el Crucifijo. Mirando al Crucificado podemos aprender el amor humilde, que salva y da la vida, para renunciar al egoísmo, a la búsqueda del poder y de la fama. Con su humillación, Jesús nos invita a caminar por su camino. Volvamos a él la mirada, pidamos la gracia de entender este misterio de su anonadamiento por nosotros; y así, en silencio, contemplemos el misterio de esta semana.
Cristo permitió que, en el umbral de los acontecimientos de su pasión, precisamente hoy, Domingo de Ramos, se exponga ante los ojos del pueblo ese Reino que los corazones humanos anhelan alcanzar. Lo hizo con la propia humillación y la obediencia hasta la muerte de cruz, para abrir el Reino de Dios a todos los que confiesan su nombre.
No existe otra posibilidad, para nosotros, si no aquella de entrar en la contemplación de estos días de Pasión a través del “seguimiento de Cristo”: vivamos estos días buscando su presencia en las llagas de nuestra sociedad: en los pequeños, en los pobres, en los que sufren todo tipo de exclusión, los que sufren hambre, persecución e injusticias. Pascal decía: «Cristo está en agonía en el huerto de los olivos hasta el fin del mundo. Es necesario no dejado solo en todo este tiempo». Está en agonía allí donde hay un ser humano, que lucha con la tristeza, el miedo, la angustia, en una situación sin camino de salida, como él aquel día. Nosotros no podemos hacer nada por el Jesús agonizante de entonces; pero, podemos hacer algo por el Jesús, que agoniza hoy.
Sigámoslo por los caminos de Jerusalén, teniendo cuidado de regresar a Él cada vez que, durante esta semana nos demos cuenta de haberlo traicionado, abandonado, perdido de vista; subamos con Él hasta el Calvario y pidámosle que, Su abandono total a la muerte de cruz, nos permita reconocerlo como Aquel que es el único que puede cambiar nuestra vida, así como hizo el Centurión que antes se había burlado de Él: «verdaderamente éste era Hijo de Dios» (Mt. 27, 54)
Durante esta semana, emprendamos también nosotros con decisión este camino de la humildad, movidos por el amor a nuestro Señor y Salvador. El amor nos guiará y nos dará fuerza. Y, donde está él, estaremos también nosotros (cf. Jn 12, 26).
Que así sea.
+ Adalberto Card. Martínez Flores
Arzobispo Metropolitano de Asunción
Relacionados
- Actividades y Misas
- Campañas
- Carta Pastoral
- Catedral Metropolitana
- Catequesis
- Causa Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
- Comunicación
- Comunicados
- Comunidades Eclesiales de Base
- Congreso Eucarístico 2017
- Congreso Eucarístico Arquidiocesano
- Decretos y Resoluciones
- Destacada
- Diaconado Permanente
- Educación
- Educación y cultura Católica
- El Evangelio de Hoy
- Evangelio en casa día a día
- Familia y Vida
- Familias
- Historia
- Homilías
- Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz
- Juventud
- La Iglesia en Misión
- Liturgia
- Mes Misionero Extraordinario
- Movimientos Laicos
- Noticias del país y el mundo
- Orientaciones Pastorales
- Parroquias
- Pastoral de la vida
- Pastoral Social Arquidiocesana
- Santoral del día
- Semanario Encuentro
- Sin categoría
- Sínodo
- VISITA PAPAL
- Vocaciones y ministerios