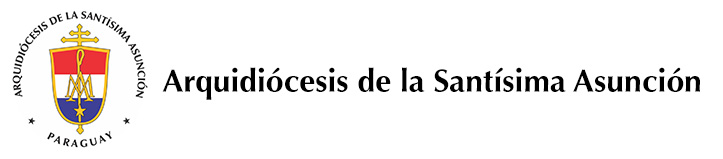HOMILÍA
DIACONADO PERMANENTE
DEL ENCUENTRO NACIONAL 2025
San Bernardino – 12 de octubre de 2025
Fiesta de la Virgen del Pilar – Año Jubilar
“He venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo!”
(Lc 12,49)
Queridos hermanos diáconos:
Nos hemos reunido en estos días en este gran encuentro nacional del diaconado permanente en el Paraguay, para compartir la fe, fortalecer la comunión y renovar juntos nuestra vocación de servidores. Damos gracias al Señor por habernos convocado en este tiempo de gracia, en torno a su Palabra y a la Eucaristía, para que, escuchando su voz y los aportes de nuestras comunidades parroquiales y diocesanas, podamos animarnos mutuamente y encender la fe diaconal comunitaria.
El lema que nos acompaña —“El Señor encienda nuestra fe”— ilumina todo lo que vivimos en estos días. Confiamos en su Espíritu, que sigue soplando con fuerza en medio de su Iglesia, para avivar nuestro entusiasmo, reavivar el fuego del amor y renovar el ardor del servicio.
Desde esta certeza de fe, escuchemos nuevamente el Evangelio de hoy, que nos presenta una escena llena de humanidad y esperanza: Diez leprosos se acercan a Jesús, manteniendo la distancia que imponía la ley, y claman con voz suplicante: “Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.”
Jesús los ve, los escucha y les dice simplemente: “Vayan a mostrarse a los sacerdotes.” Mientras van de camino, quedan limpios. Uno de ellos, al verse curado, vuelve glorificando a Dios en alta voz, se postra rostro en tierra a los pies de Jesús y le da gracias. Y el evangelista añade: “Y este hombre era samaritano.”
Los samaritanos eran vistos por los judíos como extranjeros y enemigos de la fe. Sin embargo, Jesús no se deja condicionar por las barreras culturales ni religiosas. Él acoge a quien todos rechazan, se detiene ante el dolor que los demás ignoran. Su corazón misericordioso se vuelca hacia el necesitado, hacia quien ha quedado al borde del camino, olvidado en la cuneta de la vida, en las grietas del tejido social, bajo los puentes o degradado en las periferias humanas.
Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, camina entre nosotros y comparte nuestras fragilidades. No teme mancharse las manos ni poner sus manos en nuestras llagas, para curarnos por dentro. Desciende hasta nuestras miserias para levantarnos con ternura.
La grandeza de Dios se revela en su amor: un amor que se hace compasión y se conmisera con nosotros, que toca nuestras heridas y se convierte en fuente de vida nueva. El Señor no mira el sufrimiento desde lejos: lo asume, lo abraza, lo restaura y lo redime. Y al hacerlo, nos muestra que en el corazón mismo de nuestra fragilidad habita su amor más fuerte, una misericordia que se inclina hacia el que sufre y lo levanta con ternura.
Jesús, al verlo, le dice: “Levántate y vete; tu fe te ha salvado.” (Lc 17,19)
Y esa misma Palabra nos dice también a nosotros: levántense, sigan su camino, porque la fe los ha salvado. El Señor nos invita a no quedarnos inmóviles ante las pruebas, las limitaciones o los condicionamientos humanos, sino a seguir pidiéndole con la fe que tengamos, aunque sea pequeña, porque Él escucha el clamor de quien confía y se deja alcanzar por su misericordia.
Aquí nos encontramos en este comedor divino, donde el Señor mismo nos invita a su mesa para alimentarnos con su Cuerpo y su Sangre. Cristo nos sirve el pan de la vida y nos invita a sentarnos como hermanos, reconciliados en su amor. En este banquete de gracia y fraternidad, Él nos restaura, nos fortalece y nos renueva.
En el corazón de la Iglesia, todo ministerio nace del amor y está orientado al servicio. No se trata solo de funciones, sino de una manera de vivir configurados con Cristo, el Servidor. El discípulo de Jesús no busca ocupar los primeros lugares, sino acercarse a los últimos, a los que han sido heridos por las llagas sociales, aquellos que cargan el peso de la pobreza, la marginación o la soledad.
Por este espíritu recordamos la exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexi te (“Te he amado”), en continuidad con Dilexit nos del Papa Francisco. Ambos documentos nos muestran que el amor de Dios se manifiesta en una caridad concreta, que se hace opción por los pobres, por los heridos en su dignidad y por todos los que sufren las llagas sociales de nuestro tiempo.
El diaconado permanente es un don del Espíritu Santo para la Iglesia. El Señor Jesús nos mostró el camino cuando, en la Última Cena, se ciñó la toalla, lavó los pies a sus discípulos y dijo: “Les he dado ejemplo, para que también ustedes hagan como yo hice con ustedes.” (Jn 13,15)
El diaconado es el ministerio por excelencia que hace una opción por los pobres para servirlos, porque en ellos reconoce el rostro del Señor que se hizo siervo de todos.
Esta es también la misión del diácono permanente: ser mirada compasiva y corazón disponible ante el clamor de los más necesitados, no con ojos de indiferencia, sino con ojos de preferencia, como los de Cristo, que siempre se detiene ante el dolor humano. El diácono está llamado a reconocer en cada herida del pueblo el rostro mismo del Señor, y a servir con humildad donde otros pasan de largo.
Así, su ministerio se convierte en signo visible del amor apostólico que la Iglesia proclama: un amor que escucha, que acoge y que se entrega, levantando con ternura a quienes han sido quebrantados en su dignidad de hijos e hijas de Dios.
Como dice un proverbio: “El que sirve con amor, nunca está solo, porque Dios siempre camina a su lado.”
Virgen del Pilar, Madre del Señor y Madre de la Iglesia,
te confiamos con amor a todos los diáconos del Paraguay,
servidores del altar y del pueblo de Dios.
Tú, que fuiste servidora fiel de la Palabra
y estuviste siempre atenta a los pobres y necesitados,
enséñanos a servir con humildad y alegría.
Bendice a las familias de los diáconos
y haz que en sus hogares reine la paz y la esperanza.
Sostén a tus hijos en su entrega diaria,
para que, animados por la Eucaristía,
vivan con un corazón encendido de caridad,
siendo signo del amor de Cristo en medio del pueblo.
Y recordamos con las palabras sencillas de nuestra gente:
“Ñandejára oñemomirĩ ha oñemopẽ ñande rehehápe.”
(El Señor se inclina y se pone de rodillas por nosotros.)
Madre del Pilar, ayúdanos también a inclinarnos
ante el dolor de los demás,
para servir, consolar y levantar con ternura.
Amén.
+ Adalberto Card. Martínez Flores
Arzobispo Metropolitano
Relacionados
- Actividades y Misas
- Campañas
- Carta Pastoral
- Catedral Metropolitana
- Catequesis
- Causa Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
- Comunicación
- Comunicados
- Comunidades Eclesiales de Base
- Congreso Eucarístico 2017
- Congreso Eucarístico Arquidiocesano
- Decretos y Resoluciones
- Destacada
- Diaconado Permanente
- Educación
- Educación y cultura Católica
- El Evangelio de Hoy
- Evangelio en casa día a día
- Familia y Vida
- Familias
- Historia
- Homilías
- Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz
- Juventud
- La Iglesia en Misión
- Liturgia
- Mes Misionero Extraordinario
- Movimientos Laicos
- Noticias del país y el mundo
- Orientaciones Pastorales
- Parroquias
- Pastoral de la vida
- Pastoral Social Arquidiocesana
- Santoral del día
- Semanario Encuentro
- Sin categoría
- Sínodo
- VISITA PAPAL
- Vocaciones y ministerios