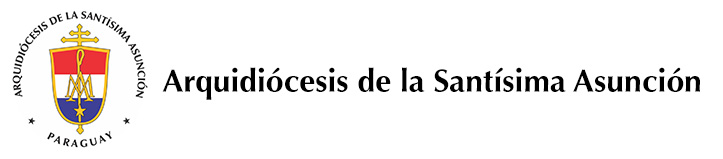ESCUCHEMOS AL SEÑOR DEL AMOR Y DE LA PAZ
Hermanas y hermanos en Cristo:
La liturgia de la Palabra nos entrega hoy un mensaje que subraya la hospitalidad y la acogida; la escucha y el servicio; y el ministerio de la predicación de que Cristo vive en nosotros y es nuestra esperanza.
Vemos la acogida y la hospitalidad en Abraham y Sara; Abraham que acoge y escucha a Dios, en los tres hombres que llegan hasta su tienda, y Sara que prepara y sirve el alimento. También Marta y María abren las puertas de su corazón y de su casa, y sirven al amigo, al Maestro. María, que escucha, y Marta, que se dedica al servicio. En tanto que el Apóstol Pablo nos habla de que ha sido constituido para predicar la buena nueva a los pueblos, aún a costa de las persecuciones y de los sufrimientos, porque el discípulo está dispuesto a padecer, aunque sea mínimamente los sufrimientos de Cristo por la Iglesia, es decir, por cada uno de los hermanos.
En el evangelio, Jesús dice que una sola cosa es necesaria: escuchar al Señor. Y María escogió la mejor parte. No dijo que sea la única parte y que el servicio de Marta no sea importante, pero sí que la escucha precede a la acción. La oración precede a la misión e impulsa al apostolado, al anuncio de la Palabra, a la celebración de los sacramentos y al servicio de la caridad, que lleva a la promoción humana integral.
Es importante comprender que no se trata de la contraposición entre dos actitudes: la escucha de la Palabra del Señor, la contemplación, y el servicio concreto al prójimo. No son dos actitudes contrapuestas, sino, al contrario, son dos aspectos, ambos esenciales para nuestra vida cristiana; aspectos que nunca se han de separar, sino vivir en profunda unidad y armonía.
La escucha de la Palabra debe impulsarnos a ponerla en práctica, haciendo la voluntad del Padre. Por eso, Jesús agrega: “todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme” (Mt 7,24).
Jesús enseña: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y, amarás al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas” (Mt 22,37-40).
En esencia, amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas implica una entrega total y un compromiso profundo con Él en todos los aspectos de nuestra vida. Es un amor que transforma nuestra forma de pensar, sentir y actuar, llevándonos a vivir de acuerdo con su voluntad y a reflejar su amor en el mundo.
En tanto que, amar al prójimo como a uno mismo es un principio fundamental que nos invita a construir un mundo más justo y compasivo, basado en el respeto, la empatía y el amor hacia todos los seres humanos.
El querido papa Francisco, de feliz memoria, enseñaba: “Que también en nuestra vida cristiana oración y acción estén siempre profundamente unidas. Una oración que no conduce a la acción concreta hacia el hermano pobre, enfermo, necesitado de ayuda, el hermano en dificultad es una oración estéril e incompleta. Pero, del mismo modo, cuando en el servicio eclesial se está atento sólo al hacer, se da más peso a las cosas, a las funciones, a las estructuras, y se olvida la centralidad de Cristo, no se reserva tiempo para el diálogo con Él en la oración, se corre el riesgo de servirse a sí mismo y no a Dios presente en el hermano necesitado.”
El Evangelio de hoy nos recuerda, pues que la sabiduría del corazón reside precisamente en saber conjugar estos dos elementos: la contemplación y la acción. Marta y María nos muestran el camino. Si queremos disfrutar de la vida con alegría, debemos aunar estas dos actitudes: por un lado, el “estar a los pies” de Jesús, para escucharlo mientras nos revela el secreto de cada cosa; por otro, ser diligentes y estar listos para la hospitalidad, cuando Él pasa y llama a nuestra puerta, con el rostro de un amigo que necesita un momento de descanso y fraternidad. Hace falta esta hospitalidad.
La hospitalidad es una virtud profundamente evangélica. En el Evangelio, Jesús mismo fue acogido en muchos hogares, y Él mismo nos enseñó que “quien recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe” (Mt 18,5). Recibir al otro —al necesitado, al peregrino, al hermano o hermana que llama a nuestra puerta— es recibir al mismo Cristo.
En la liturgia de hoy o en las meditaciones que nos acercan a la figura de san Charbel, nos encontramos con un modelo de vida completamente entregado a Dios, pero también radicalmente disponible para los demás. Aunque vivió como ermitaño en las montañas del Líbano, su soledad no fue aislamiento. Su celda siempre fue lugar de intercesión, de acogida espiritual, de hospitalidad del alma.
San Charbel nos enseña que la hospitalidad no es solo abrir la puerta de nuestra casa, sino abrir el corazón. Es la hospitalidad del silencio, del tiempo ofrecido en oración por los demás, del corazón disponible para amar. Era un hombre austero, que no tenía posesiones, pero que lo ofrecía todo: su paz, su intercesión, su vida entera.
En un mundo muchas veces cerrado, donde el individualismo y la indiferencia se imponen, necesitamos recuperar la hospitalidad como camino de santidad. Las madres, las mujeres que sostienen hogares, los campesinos, los que viven con poco, practican esta hospitalidad concreta: un plato de comida compartido, una escucha sin apuro, un espacio donde el otro se sienta persona y no carga.
La figura de san Charbel brilla también porque fue hospitalario con la Palabra de Dios. La acogió en lo profundo de su corazón y la vivió con coherencia radical. Ahí está la fuente de toda verdadera hospitalidad: dejar que la Palabra nos transforme y nos haga más humanos, más capaces de amar, más abiertos al hermano y al pobre.
En el actual contexto internacional de guerra, que afecta a cientos de miles de personas en todo el mundo y, sobre todo, en Medio Oriente, es muy actual y necesario hablar de acogida y hospitalidad, de oración y de servicio, de compartir el sufrimiento de la Iglesia y de la humanidad herida. De orar con perseverancia por la paz, por el cese definitivo de la guerra, por el respeto irrestricto a los derechos humanos fundamentales y al derecho internacional que los protege.
No podemos dejar de expresar nuestra cercanía y solidaridad con las familias del Líbano, de Gaza, Ucrania, y de otras naciones de Medio Oriente y del mundo en situación de conflictos y de guerra y que, como consecuencia, han perdido a sus seres queridos, por los heridos y mutilados, no solo en el cuerpo, sino en su dignidad humana.
Cómo no sentir y no sufrir con los dolores de nuestros hermanos que viven y sobreviven en una situación permanente de agresión, de conflictos creados por intereses mezquinos, que se ponen en marcha para alimentar con sangre la maquinaria de la industria bélica.
Dios nos dice: La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra (Génesis 4;10).
La guerra es el gran sinsentido de la humanidad; es el fracaso de la razón y la ruptura del corazón. Es la ausencia de Dios. Es la ausencia del amor.
La pregunta del salmista nos interpela e interpela a nuestros gobernantes y a nuestro pueblo, e interpela a todos los gobernantes y a todos los pueblos:
¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia; quien no hace el mal al prójimo; quien no ve con aprecio a los malvados; quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes.
Nunca se puede estar de acuerdo con la guerra, ni justificar la matanza de inocentes por ninguna razón. El único camino es la paz, por la vía del diálogo y la reconciliación. Oremos incesantemente por esta intención.
Que san Charbel nos alcance la gracia de vivir así: con el corazón abierto como su celda de oración, con las manos vacías pero dispuestas a dar, y con el alma silenciosa pero habitada por el Amor y la Paz.
Nos encomendamos a la maternal protección de la Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra.
Asunción, 20 de julio de 2025.
Adalberto Martínez Flores
Arzobispo Metropolitano de Asunción
Relacionados
- Actividades y Misas
- Campañas
- Carta Pastoral
- Catedral Metropolitana
- Catequesis
- Causa Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
- Comunicación
- Comunicados
- Comunidades Eclesiales de Base
- Congreso Eucarístico 2017
- Congreso Eucarístico Arquidiocesano
- Decretos y Resoluciones
- Destacada
- Diaconado Permanente
- Educación
- Educación y cultura Católica
- El Evangelio de Hoy
- Evangelio en casa día a día
- Familia y Vida
- Familias
- Historia
- Homilías
- Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz
- Juventud
- La Iglesia en Misión
- Liturgia
- Mes Misionero Extraordinario
- Movimientos Laicos
- Noticias del país y el mundo
- Orientaciones Pastorales
- Parroquias
- Pastoral de la vida
- Pastoral Social Arquidiocesana
- Santoral del día
- Semanario Encuentro
- Sin categoría
- Sínodo
- VISITA PAPAL
- Vocaciones y ministerios