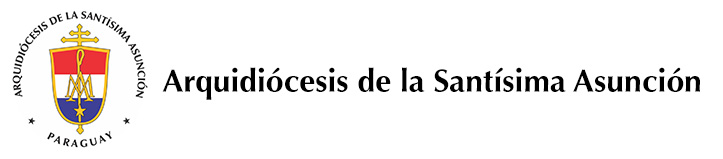SANTA MISA
HOMILÍA
San Sebastian
“No teman, ni se inquieten”
Queridos hermanos y hermanas:
Queridos hermanos y hermanas: en estos días hemos vivido una gracia especial de comunión eclesial. En el marco del reciente consistorio que reunió al Colegio de Cardenales, pude dirigir al Santo Padre, el Papa León XIV, un mensaje personal en el que le expresé: «Santo Padre, muchas gracias por la cercanía y por el encuentro vivido. Le aseguro la oración del pueblo de Paraguay, que lo ama profundamente, y le deseamos un fecundo tiempo de gracia, con las puertas del corazón de Cristo siempre abiertas». El Santo Padre respondió con palabras sencillas y llenas de paternidad pastoral: «+Adalberto, muchas gracias por el mensaje. Y gracias siempre por la oración. Mis saludos y una bendición especial a todos los fieles». Hoy recibimos esa bendición del Sucesor de Pedro con gratitud y la hacemos nuestra como signo de comunión, esperanza y aliento para nuestra Iglesia.
En estos días, junto con el Santo Padre, hemos reflexionado también sobre la misión de la Iglesia, profundizando el camino abierto por el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, La alegría del Evangelio. Se nos recuerda que la Iglesia no vive para sí misma, sino que está llamada a salir, con las puertas abiertas, en búsqueda de la oveja perdida, cercana a quienes viven la soledad, la pobreza y el sufrimiento, anunciando con alegría que Dios no abandona a su pueblo.
La Palabra de Dios que hemos escuchado hoy nos sitúa en el corazón mismo de la fe cristiana. Jesús pronuncia una de las frases más fuertes y más liberadoras del Evangelio: “No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma”. Estas palabras no buscan provocar miedo, sino liberarnos del miedo y conducirnos a una libertad interior más profunda.
Jesús conoce bien el corazón humano. Sabe que el temor puede paralizarnos, hacernos callar, acomodarnos, elegir caminos fáciles. Por eso va a la raíz: el verdadero peligro no es perder el cuerpo, sino perder el alma, es decir, perder la verdad, la dignidad, la coherencia y la fidelidad al bien.
Esta llamada del Evangelio nos invita a una fe entera, unificada y resuelta. Una fe que no se negocia, que no se fragmenta, que no se acomoda según las circunstancias, sino que permanece firme incluso cuando seguir a Cristo tiene un costo.
Esta fe nace de la confianza profunda en Dios Padre. Jesús nos recuerda que el Padre cuida incluso de los pájaros del cielo y que tiene contados nuestros cabellos. Nada de nuestra vida le es indiferente; por eso podemos vivir sin miedo.
Desde esta luz se comprende la vida de San Sebastián, mártir. Su historia no es la de un héroe solitario ni la de un fanático, sino la de un creyente que vivió una vida de decisión, una vida orientada completamente hacia Dios y sostenida por la fe.
San Sebastián entendió que seguir a Cristo exige una opción clara. No se puede servir a la verdad a medias. Su vida fue una respuesta total, una adhesión profunda al Señor, sin dobles lealtades ni concesiones.
Vivió en un mundo donde el poder, la violencia y la imposición parecían tener la última palabra. Sin embargo, supo que ninguna autoridad humana puede ocupar el lugar que solo corresponde a Dios. Por eso, cuando llegó la hora de la prueba, no traicionó su conciencia.
Ofreció su vida como testimonio de una fe vivida hasta el extremo. El martirio no es exaltación del sufrimiento, sino manifestación de una libertad interior que ni siquiera la muerte puede destruir.
Este testimonio nos conduce de modo natural al tema de la justicia y del bien común. Porque la fidelidad a Dios se expresa siempre en una forma concreta de vivir con los demás.
El bien común no es la suma de intereses individuales ni el beneficio de unos pocos. Es el conjunto de condiciones sociales, económicas, culturales y espirituales que permiten que todas las personas y todos los grupos puedan desarrollarse plenamente y vivir con dignidad.
Trabajar por el bien común es tarea de todos. No es responsabilidad exclusiva de las autoridades o de algunos sectores. Cada uno está llamado a aportar desde su lugar, en la familia, en la comunidad, en el trabajo y en la vida social.
Por eso afirmamos con claridad: ayudar al que necesita es una cuestión de justicia, antes que solo de caridad. Ñaipytyvõ oikotevẽvape haʼe peteĩ cuestión de justicia. No se trata solo de dar algo, sino de crear condiciones para que nadie quede excluido.
Como se ha dicho con fuerza en la reflexión pastoral, el compromiso con los pobres no puede reducirse a un asistencialismo puntual. La justicia exige ir más allá de los gestos aislados y trabajar para que toda persona pueda acceder a los bienes materiales y espirituales necesarios para una vida digna, plena y feliz.
San Agustín expresaba esta convicción con palabras muy claras: “Das pan al hambriento, pero sería mejor que nadie sintiese hambre y no tuvieses a nadie a quien dar. Vistes al desnudo, pero ¡ojalá todos estuviesen vestidos y no hubiese necesidad de vestir a nadie!”. Estas palabras nos invitan a mirar las causas profundas de la pobreza.
Los pobres no necesitan solo ayudas ocasionales, sino justicia social y respeto efectivo de sus derechos humanos fundamentales. No pueden ser tratados indignamente como simples receptáculos de limosnas, sino como hermanos con dignidad y derechos.
La caridad cristiana no se limita a las relaciones personales o cercanas. Tiene también una dimensión social, económica y política. Amar al prójimo implica comprometerse con estructuras más justas y con una sociedad que no excluya.
Practicar la justicia y la moral es una necesidad para una sociedad sana. El respeto por la vida, la verdad, la libertad y la justicia constituye la base ética para superar las crisis morales y sociales que afectan a los pueblos.
Una sociedad que descuida la justicia termina debilitándose por dentro. Cuando la dignidad humana se relativiza y la verdad se negocia, los más frágiles son siempre los primeros en sufrir.
El testimonio de los mártires ilumina este camino. Ellos nos recuerdan que hay valores que no se negocian, verdades que no se venden y decisiones que se toman aun cuando tienen un costo elevado.
San Sebastián pertenece a esa gran multitud de testigos que dieron la vida por amor, por fidelidad y por coherencia. Su sangre no es grito de odio, sino semilla de esperanza.
Los mártires nos enseñan que la fe cristiana no es solo interior o privada, sino pública, social y transformadora. Confesar a Cristo implica también trabajar por una sociedad más justa y más fraterna.
La santidad no es huida del mundo, sino entrega fiel en medio del mundo. Es vivir lo ordinario con una fidelidad extraordinaria, poniendo la vida al servicio del bien.
Hoy el Evangelio nos interpela personalmente: ¿de qué tenemos miedo?, ¿dónde preferimos callar para no complicarnos?, ¿en qué aspectos de nuestra vida estamos llamados a una decisión más clara por el bien?
Cada gesto de justicia, cada palabra verdadera, cada opción por el bien común es una manera concreta de confesar a Cristo delante de los hombres.
Pidamos la gracia de una fe sin miedo, resuelta y comprometida con la justicia y el bien común, inspirados en el testimonio luminoso de San Sebastián y de todos los mártires.
Que sepamos vivir con un corazón libre y fiel, dispuesto a amar a Dios y al prójimo hasta las últimas consecuencias.
Amén.
Cardenal Adalberto Martínez Flores
20 de enero de 2026
Relacionados
Una devoción especial se comenzó a esparcir por el mundo
- Actividades y Misas
- Campañas
- Carta Pastoral
- Catedral Metropolitana
- Catequesis
- Causa Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
- Comunicación
- Comunicados
- Comunidades Eclesiales de Base
- Congreso Eucarístico 2017
- Congreso Eucarístico Arquidiocesano
- Decretos y Resoluciones
- Destacada
- Diaconado Permanente
- Educación
- Educación y cultura Católica
- El Evangelio de Hoy
- Evangelio en casa día a día
- Familia y Vida
- Familias
- Historia
- Homilías
- Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz
- Juventud
- La Iglesia en Misión
- Liturgia
- Mes Misionero Extraordinario
- Movimientos Laicos
- Noticias del país y el mundo
- Orientaciones Pastorales
- Parroquias
- Pastoral de la vida
- Pastoral Social Arquidiocesana
- Santoral del día
- Semanario Encuentro
- Sin categoría
- Sínodo
- VISITA PAPAL
- Vocaciones y ministerios