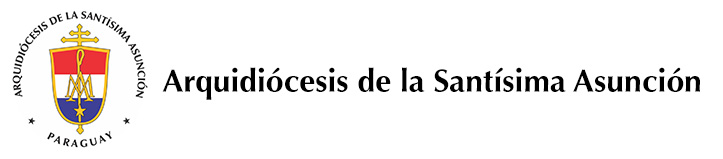SAN JOSÉ Y EL PAPA FRANCISCO, CUSTODIOS DE LA IGLESIA
Hermanas y hermanos en Cristo:
Hoy, cuarto domingo de cuaresma, se denomina el domingo de la alegría, por ello, en la antífona de entrada hemos expresado: Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos te aman. Compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad.
A la luz de la liturgia de la Palabra de este cuarto domingo de cuaresma, meditemos sobre dos figuras de la Iglesia que se parecen, por su sencillez, humildad y total disponibilidad a la Voluntad de Dios: San José y el Papa Francisco.
Damos gracias a Dios, lo alabamos y lo bendecimos porque con su amor y misericordia cuida de su Iglesia y de sus hijos regalándonos a San José, como patrono universal y custodio de la Iglesia, y al Papa Francisco como pontífice, padre y guía para esta misma Iglesia en estos tiempos difíciles que vive el mundo.
El Santo Padre eligió el día de San José, 19 de marzo de 2013, para iniciar su servicio a la Iglesia Universal. En dicha oportunidad, Francisco dijo: Dios confía a San José ser custodio de la Iglesia. Custodio ¿de quién? De María y Jesús; pero es una custodia que se alarga luego a la Iglesia, como ha señalado san Juan Pablo II: «Al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo».
¿Cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, con humildad, en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total, aun cuando no comprende. ¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la Iglesia? Con la atención constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto, y no tanto al propio.
Hoy, junto a la fiesta de San José, celebramos 10 años del inicio del pontificado de Francisco. Ser Papa confiere un poder. Ciertamente, Jesucristo ha dado un poder a Pedro, pero, nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio y, por consiguiente, el Papa debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe, de san José y, como él, abrir los brazos para custodiar a todo el Pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más pequeños; eso que Mateo describe en el juicio final sobre la caridad: al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado (cf. Mt 25,31-46). Sólo el que sirve con amor sabe custodiar. (Francisco, 19 de marzo de 2013).
En estos 10 años de pontificado, el Papa, como San José, ha sido fiel custodio del mandato del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia.
En primer lugar, al entregar la custodia de la Iglesia a San José y luego a los sucesivos pontífices, se cumple lo que dice el salmo: Dios, fiel a sus promesas, nos guía por el sendero recto; así, aunque caminemos por cañadas oscuras, nada debemos temer, porque Él está con nosotros. Su vara y su cayado nos dan seguridad.
En segundo lugar, Dios nos dice: “… yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones”.
En tercer lugar, Dios quiere que veamos, que no seamos ciegos, que no nos aferremos a mentalidades, actitudes y estructuras caducas. Jesús dijo a los fariseos, y hoy nos dice a nosotros: “Yo he venido a este mundo para que se definan los campos: para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos”. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: “¿Entonces, también nosotros estamos ciegos?”. Jesús les contestó: “Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado; pero como dicen que ven, siguen en su pecado”.
El Papa Francisco, fiel al mandato del colegio cardenalicio que lo eligió para guiar a la Iglesia universal, impulsó decididamente las orientaciones del Concilio Vaticano II que, desde hace casi seis décadas, nos invita a volver a la esencia del Evangelio: la Iglesia existe para evangelizar, para que la buena noticia llegue a todos, sin excepción. La alegría del evangelio debe llegar e iluminar las situaciones humanas concretas de hoy, con toda su complejidad y sus contradicciones. Por eso, el Santo Padre nos pide llegar a las periferias, no solo las geográficas, sino las existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria.
Es necesario abandonar la actitud de los fariseos, de condena, de exclusión, de anteponer el legalismo a la misericordia. San Pablo nos instruye: “En otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad.”
Escuchamos en el Evangelio que, mientras que el ciego se acerca gradualmente a la luz, los doctores de la ley, al contrario, se hunden cada vez más en su ceguera interior. Hacen todo lo posible por negar la evidencia, ponen en duda la identidad del hombre curado; luego niegan la acción de Dios en la curación, tomando como excusa que Dios no obra en día de sábado; llegan incluso a dudar de que ese hombre haya nacido ciego. Su cerrazón a la luz llega a ser agresiva y desemboca en la expulsión del templo del hombre curado.
El hombre concreto y sus necesidades deben ser atendidos con prontitud y misericordia. El sábado, la ley, las normas, deben estar al servicio de la dignidad humana y para proteger a los más débiles y vulnerables. Jesús no vino a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Y nos dice que la esencia de la ley y los profetas, es el amor. El criterio de nuestra actitud y de nuestras acciones debe ser el amor. Sin amor, las leyes y las normas se pueden volver contra la dignidad de la persona humana, pueden convertirse en tiranía e injusticia.
Nuestra vida, a veces, lamentablemente, es un poco como la de los doctores de la ley: desde lo alto de nuestro orgullo juzgamos a los demás, incluso al Señor… Estos doctores de la ley no tenían ni humildad ni paciencia ni misericordia. (Francisco, Ángelus, 2014).
La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. (Misericordiae Vultus, 10).
La esencia de Dios es el amor. La debilidad del Padre Todopoderoso es la misericordia. Ese debe ser nuestro mensaje y la actitud con la que vivimos y testimoniamos nuestra fe en Cristo.
Si no somos testigos del amor compasivo y misericordioso, revisémonos a la luz del Evangelio y pidamos humildemente perdón, que implica necesariamente conversión, cambio de vida, y seguir a Cristo en lo que hace y cómo lo hace.
Pidamos al Señor que nos conceda imitar también a San José en sus gestos y actitudes: ser custodios de la familia, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de los más débiles y necesitados y, con humildad, saber discernir la voluntad de Dios, dejando de lado nuestros proyectos personales para ser instrumentos eficaces al servicio del Reino en nuestra sociedad.
Finalmente, culmino este mensaje con las palabras de Francisco hace diez años: para «custodiar», también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas: las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura.
Recemos todos los días y en todo momento por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, tal como él lo pide: “por favor, no se olviden de rezar por mí”.
Confiados en la misericordia de Dios, pedimos a José y María ser auténticos discípulos de Jesús y ser testigos de su amor y misericordia en la Iglesia y en la sociedad.
Así sea.
Limpio, 19 de marzo de 2023.
+ Adalberto Cardenal Martínez Flores
Arzobispo Metropolitano de la Santísima Asunción
Relacionados
- Actividades y Misas
- Campañas
- Carta Pastoral
- Catedral Metropolitana
- Catequesis
- Causa Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
- Comunicación
- Comunicados
- Comunidades Eclesiales de Base
- Congreso Eucarístico 2017
- Congreso Eucarístico Arquidiocesano
- Decretos y Resoluciones
- Destacada
- Diaconado Permanente
- Educación
- Educación y cultura Católica
- El Evangelio de Hoy
- Evangelio en casa día a día
- Familia y Vida
- Familias
- Historia
- Homilías
- Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz
- Juventud
- La Iglesia en Misión
- Liturgia
- Mes Misionero Extraordinario
- Movimientos Laicos
- Noticias del país y el mundo
- Orientaciones Pastorales
- Parroquias
- Pastoral de la vida
- Pastoral Social Arquidiocesana
- Santoral del día
- Semanario Encuentro
- Sin categoría
- Sínodo
- VISITA PAPAL
- Vocaciones y ministerios