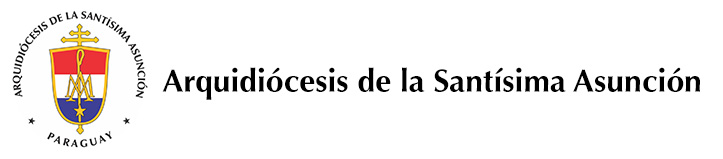SANTA MISA
HOMILÍA
VIRGEN DE FÁTIMA Y CONFIRMACIÓN
Hermanas y hermanos en Cristo: Conmemoramos hoy ciento ocho años de la última aparición de la Virgen María en Fátima, el 13 de octubre de 1917, a los tres pastorcitos: Lucía, Jacinta y Francisco. En Cova de Iría, Portugal, unas setenta mil personas —hombres y mujeres, pobres y ricos, sabios e ignorantes, creyentes y no creyentes— fueron testigos del llamado “milagro del sol”, un fenómeno que la ciencia no ha podido explicar, pero que la fe reconoce como un signo del poder de Dios y de la intercesión maternal de María.
Dios quiso confirmar, mediante este prodigio, el mensaje que la Virgen entregaba al mundo: un llamado a la conversión, a la penitencia y a la oración. No se trató de una simple revelación privada, sino de un auténtico llamamiento de Cristo a su Iglesia, para recordar al mundo que solo en Él hay paz y salvación.
El mayor milagro, sin embargo, no fue el movimiento del sol, sino el misterio mismo de la Encarnación: que Dios se hizo hombre por medio de una mujer sencilla que dijo “sí”. María, con su fe y su obediencia, hizo posible que el Verbo habitara entre nosotros. Su “hágase” fue un acto de esperanza que cambió la historia. El milagro más grande fue que María fue escogida para ser la Madre del “Sol de justicia” (cf. Ml 4,2), Cristo Señor, luz del mundo y Salvador de todos. En ella resplandece la gloria de Dios, porque llevó en su seno al que ilumina las tinieblas y guía nuestros pasos por el camino de la paz.
La Virgen de Fátima aparece en tiempos de guerra y confusión. En medio de la Primera Guerra Mundial, su mensaje fue claro: “Recen el Rosario todos los días para alcanzar la paz en el mundo.” Más de un siglo después, su llamado sigue siendo actual. Somos testigos del sufrimiento de tantos pueblos, en Europa, en el Medio Oriente y en diversas partes del mundo, donde aún se libran guerras y enfrentamientos fratricidas y sangrientos, a veces por motivos raciales, religiosos o económicos.
Esto nos obliga a mirar también las causas profundas: las industrias armamentistas que prosperan y obtienen enormes beneficios mientras sus productos destruyen y aniquilan vidas humanas por distintos motivos —y lo peor, por motivos mercantilistas, buscando aumentar la riqueza de algunos países a costa de provocar la máxima pobreza en otros—, sembrando dolor, hambre y desesperanza en pueblos enteros.
Debemos pedir a Dios por la conversión de las conciencias y de los corazones: que dejemos de fabricar instrumentos para matar y, más bien, producir instrumentos para la vida. Que las fábricas de armas se transformen en talleres de paz donde se fabriquen arados, herramientas, semillas y tecnologías que abran surcos para la siembra y el alimento de los pobres; que impulsen proyectos de desarrollo integral, educación y salud para las poblaciones más necesitadas. Solo así podremos responder a la llamada evangélica de cuidar la creación y defender la dignidad de cada persona.
En estos días, celebramos con esperanza el cese del fuego en Gaza, signo que podemos leer como respuesta a la oración perseverante de millones de creyentes. En cierto modo, este cese del fuego significa también el cese del fuego que mata, de tantos sufrimientos y muertes injustas. Es una llamada a restaurar los derrumbes y desechos que las guerras dejan a su paso, tanto en las ciudades destruidas como en los corazones heridos.
En el marco de esta dolorosa situación de guerra en el Medio Oriente, nuestra Arquidiócesis de Asunción también se ha sumado con generosidad a esta causa en el pasado mes de septiembre, con una colecta, ofreciendo su colaboración para contribuir con ayudas humanitarias destinadas a aliviar el sufrimiento de tantas familias que padecen en Gaza y sus alrededores. Agradecemos profundamente este gesto de comunión fraterna que une nuestra oración por la paz con acciones concretas de caridad cristiana, signo visible del Evangelio de la misericordia que nos impulsa a ser instrumentos de consuelo y esperanza.
El Rosario, esa “arma de la paz”, sigue siendo camino de reconciliación, restauración, reparación, redención, sanación y esperanza para las llagas de las discordias que hieren a la humanidad.
Es el Santo Rosario de “a Dios rogando y con las manos cooperando”, el que nos impulsa a rezar con fe y actuar con amor, uniendo la oración y la solidaridad, la contemplación y el compromiso, para que la paz del Evangelio se haga vida entre nosotros.
Hoy también nuestra comunidad de la Parroquia Virgen de Fátima del barrio Villa Morra, Asunción, se alegra porque varios jóvenes reciben el sacramento de la Confirmación. Este día une el mensaje de Fátima con la efusión del Espíritu Santo sobre quienes son sellados por la gracia divina. La Confirmación es el sacramento que imprime un sello indeleble en el alma, el sello del mismo Espíritu Santo. Con este sello, el Señor marca para siempre a sus hijos, haciéndolos partícipes de su fuerza, de su amor y de su misión. Como enseña san Pablo: “Reaviva el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos” (2 Tm 1,6). Ese don es el Espíritu que fortalece, consuela y guía.
En este sentido, recordamos también el ejemplo luminoso de María Felicia de Jesús Sacramentado, nuestra Chiquitunga, quien hace siete años fue beatificada en un estadio colmado de fe, subiendo al podio como una campeona de la fe, una verdadera atleta de Dios. Esa beatificación fue también la verificación eclesial del testimonio de su vida, el sello que la Iglesia reconoció oficialmente. El Papa Francisco, a través del decreto de beatificación, confirmó sus virtudes heroicas y la elevó a los altares, reconociendo en ella a una mujer plenamente dócil al Espíritu Santo.
En el estadio de la fe que es la vida cristiana, cada creyente —confirmado o padrino— está llamado a no ser un simple espectador, sino un participante activo de la procesión del pueblo de Dios. No basta con mirar pasar la fe, sino que debemos formar parte de ella, caminar juntos, ayudarnos unos a otros y convocarnos para un nuevo Pentecostés en la Iglesia, que nos impulse a hacer caminos de bien y a trabajar por el bien común, especialmente por los pobres y los más olvidados, como nos recuerda el Papa León XIV en su encíclica promulgada hace pocos días.
Recordamos también a María, a quien la tradición llama “Esposa del Espíritu Santo”, porque en ella el Espíritu obró la Encarnación del Hijo de Dios. Como nos dice el Evangelio de san Lucas: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lc 1,35). En ese momento sagrado, el Espíritu fecundó su seno virginal, haciendo de ella la morada viva de Dios. En Pentecostés la encontramos nuevamente, orando con los apóstoles, esperando la venida del Espíritu que da vida y renueva la faz de la tierra. Ella, Madre de la Iglesia, acompaña hoy a estos jóvenes confirmados. Así como en Fátima pidió oración y conversión, hoy nos invita a ser hombres y mujeres de oración, dóciles al Espíritu, capaces de construir comunidades unidas, fraternas y misioneras.
Queridos hermanos, el Milagro del Sol fue un signo para que todos creyeran. Pero el milagro más grande que Dios sigue obrando es la transformación del corazón humano por la acción del Espíritu Santo. Hoy el mismo Espíritu desciende sobre estos jóvenes confirmados, los unge con su amor y los envía a testimoniar a Cristo en el mundo.
Pidamos a la Virgen de Fátima, Madre del Rosario y Reina de la Paz, que interceda por nosotros, por la Iglesia y por el mundo entero. Que su ejemplo nos impulse a decir cada día nuestro propio “sí” al Señor, para ser testigos de la fe, sembradores de esperanza y constructores de paz.
Amén.
Asunción, 13 de octubre de 2025
+ Adalberto Card. Martínez Flores
Arzobispo Metropolitano
Relacionados
- Actividades y Misas
- Campañas
- Carta Pastoral
- Catedral Metropolitana
- Catequesis
- Causa Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
- Comunicación
- Comunicados
- Comunidades Eclesiales de Base
- Congreso Eucarístico 2017
- Congreso Eucarístico Arquidiocesano
- Decretos y Resoluciones
- Destacada
- Diaconado Permanente
- Educación
- Educación y cultura Católica
- El Evangelio de Hoy
- Evangelio en casa día a día
- Familia y Vida
- Familias
- Historia
- Homilías
- Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz
- Juventud
- La Iglesia en Misión
- Liturgia
- Mes Misionero Extraordinario
- Movimientos Laicos
- Noticias del país y el mundo
- Orientaciones Pastorales
- Parroquias
- Pastoral de la vida
- Pastoral Social Arquidiocesana
- Santoral del día
- Semanario Encuentro
- Sin categoría
- Sínodo
- VISITA PAPAL
- Vocaciones y ministerios