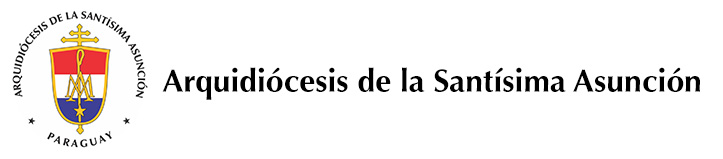CONTEMPLACIÓN Y ADORACIÓN DEL HOMBRE-DIOS
CRUCIFICADO POR AMOR
Hermanas y hermanos en Cristo:
Las lecturas de la liturgia de hoy giran en torno al misterio central de la cruz, un misterio que ningún concepto humano puede expresar adecuadamente. Pero las tres proclamaciones bíblicas tienen algo en común: que el milagro inagotable e inefable de la cruz se ha realizado por nosotros. El siervo de Dios de la primera lectura ha sido ultrajado por nosotros, por su pueblo; el sumo sacerdote de la segunda lectura, a gritos y con lágrimas, se ha ofrecido a sí mismo como víctima a Dios para convertirse, por nosotros, en el autor de la salvación; y el rey de los judíos, como lo describe la pasión según san Juan, ha cumplido por nosotros todo lo que exigía la Escritura, para finalmente, con la sangre y el agua que brotó de su costado traspasado, fundar su Iglesia para la salvación del mundo.
Este Viernes Santo, miramos a ese Jesús que sale del pretorio. En él “no hay aspecto atrayente”, no parece tener siquiera “aspecto humano”, estaba desfigurado. Es la imagen viva del fracaso. Pero, no podemos apartar los ojos de él, de su rostro. Si estamos aquí este Viernes Santo es por esto: porque le queremos mirar, porque queremos fijar nuestra mirada en él.
Y esto no lo hacemos simplemente por curiosidad, ni por compasión. Lo hacemos por fe. Nosotros creemos en Jesús. Decir que tenemos fe en Jesús, decir que creemos en él, quiere decir que estamos convencidos con todo nuestro corazón que su camino es el único camino, que su manera de vivir es la única manera de vivir que vale la pena, que en su persona está presente lo más grande que los hombres podemos desear: Dios.
La celebración del Viernes Santo remueve nuestras entrañas. No podemos quedar tranquilos ante una muerte tan injusta como ésta. No puede ser que alguien que ha amado tanto, que ha hecho tanto bien y que tanta ilusión ha despertado en el corazón de tantas personas acabe destrozado de este modo. Nos remueve las entrañas, también, porque no podemos dejar de pensar en este mundo nuestro, un mundo en el que un hombre como Jesús estorba y es liquidado. El mundo de la época de Jesús, el mundo que crucifica a Jesús, es nuestro mismo mundo, marcado por el mismo mal, por el mismo rechazo de todo lo que rompa la tranquilidad del orden establecido, de todo lo que está en la oscuridad y se ve amenazada por la luz de la verdad.
La cruz recoge toda la inhumanidad humana. Es la expresión de toda ceguera, toda debilidad y toda maldad. Es el triunfo de las tinieblas, lo irracional, lo desnaturalizado, lo inmisericorde, lo inhumano en estado puro. «La cruz no es solamente el madero, es la corporificación del odio, de la violencia y del crimen humano» (L. Boff).
Mirar el rostro de Jesús nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, sinceramente, sin posibilidad de esconder nuestra propia realidad, nuestros intereses, nuestras perezas, nuestra poca coherencia con la fe en este Jesús que ama hasta dar la vida.
La conmemoración del viernes santo nos lleva al fondo del mensaje que marcó el día de ayer: el gran amor de Dios por nosotros. El amor de Dios se nos ha revelado no como la ayuda de quien no sabe qué es pasar necesidad, qué es padecer, sino poniéndose en la condición de los hombres más desvalidos: “soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores”… “hasta el extremo”; “Muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre… El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento”.
Jesús lleva en la cruz “los sufrimientos” y aguanta “los dolores” de la humanidad sufriente. Jesús escarnecido es el recuerdo vivo del viernes santo de gran parte de la humanidad actual: millones de seres humanos que padecen y mueren de hambre en medio de la gran abundancia de muchos otros; países empobrecidos en beneficio de algunos cada día más ricos; personas y pueblos amenazados por un “progreso” que conduce a la destrucción por la carrera de armamentos, por la explotación sin límites de los recursos de la naturaleza.
Como se hizo con Jesús, vemos cada día la manipulación de la verdad, del derecho, de la justicia, de la libertad y otras formas de violación de la dignidad humana. Nos duele la situación de los indígenas despojados de sus tierras y atropellados en sus derechos básicos, campesinos desplazados y expulsados de sus comunidades por falta de oportunidades, los desempleados, jovenes drogodependientes, feminicidios, sindicatos de sicarios criminales, caines por encargo que desprecian la vida humana por 30 monedas y más, violentos que sigen martillando clavos de muerte. Todo esto sucede ante una indiferencia e insolidaridad creciente; hay marginados y descartados de todo tipo por una sociedad que en buena parte es la causante de esta marginación. Nos duele la desfiguración de la dignidad humana. Jesús crucificado nos despierta de nuestros sueños, nos quita la venda de los ojos… Y, en él, el dolor de la humanidad se convierte en dolor de Dios.
Jesús, aun siendo Hijo, con lo que padeció, se adentró en la situación de los hombres, mujeres, sus familias: sintió profundamente el dolor de los que sufren, hambrientos, marginados, angustiados…; luchó por la liberación de sus sufrimientos y de sus angustias; finalmente fue rechazado por los que se cerraban a la denuncia luminosa de su vida y de sus palabras. Aquí tenemos, pues, el camino humano que nos mostró Jesús…
El ser-para-los otros- es la esencia más profunda de su mensaje, de su vida y de su muerte, y muy especialmente de su muerte, ya que no hay prueba mayor de amor que dar la vida por aquéllos a quienes se ama (Jn. 13, 1).
La muerte, sin embargo, no tuvo la última palabra: El signo de la cruz no es un signo de fatalidad, sino de esperanza. Una esperanza que solamente brota en el seno de la forma humana de vivir que nos muestra Jesús: fidelidad a Dios, Padre de todos, que nos hace hermanos entre nosotros y nos pide que, como tales, nos amemos, nos respetemos, nos cuidemos mutuamente. Y nos manda amar preferencialmente a los más pobres y desvalidos, con todas las consecuencias.
“Mirad el árbol de la Cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo”. Dentro de unos momentos haremos la adoración de este árbol. Árbol inmenso que une el cielo y la tierra. Árbol que tiene sus raíces en nuestro mundo, en esta tierra a veces reseca y pedregosa, a veces empapada de agua fecunda. Cristo es el árbol que da cobijo y arraiga en tantas personas que son capaces de darlo todo por los demás, sea en servicios humildes a la familia, en el trabajo, en responsabilidades sociales o profesionales, sea como mártires en países en los que los derechos humanos están muy lejos de ser respetados. Un árbol inmenso que lleva en su tronco las marcas de tantos sufrimientos, tantos agravios a la dignidad humana. Un árbol, no obstante, que tiene la fuerza de la vida en su interior. Que se eleva tocando con sus hojas el sol de la esperanza.
Los cristianos estamos llamados a identificarnos con Jesús. He aquí el misterio profundo del Viernes Santo: la contemplación y la adoración del Hombre-Dios crucificado que lo ha dado todo y se ha humillado hasta el extremo, para que nosotros nos demos cuenta del fango del pecado que hay en nosotros y en nuestro mundo y, con Él, nos levantemos para ser fieles a la Vida.
También, hoy, Cristo sufre y muere en tantos hermanos nuestros, de nuestro país y de todas las partes del mundo, víctimas de la violencia estructural de un sistema que, por codicia, excluye, destruye y mata. Nosotros con Él, estamos dispuestos a hacer crecer el árbol de la esperanza, del consuelo, de la solidaridad, el árbol que conduce a la vida por siempre.
La cruz es el trono real desde el que Jesús “atrae hacia él” a todos los hombres, desde el que funda su Iglesia, confiando su Madre al discípulo amado, que la introduce en la comunidad de los apóstoles, y culmina la fundación confiándole al morir su Espíritu Santo viviente, que infundirá en Pascua.
Ante esta suprema manifestación del amor de Dios, el hombre sólo puede arrodillarse en actitud de adoración y expresar: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Amén.
Asunción, 29 de marzo de 2024, Viernes Santo.
+ Adalberto Cardenal Martínez Flores
Arzobispo Metropolitano de Asunción
Relacionados
- Actividades y Misas
- Campañas
- Carta Pastoral
- Catedral Metropolitana
- Catequesis
- Causa Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
- Comunicación
- Comunicados
- Comunidades Eclesiales de Base
- Congreso Eucarístico 2017
- Congreso Eucarístico Arquidiocesano
- Decretos y Resoluciones
- Destacada
- Diaconado Permanente
- Educación
- Educación y cultura Católica
- El Evangelio de Hoy
- Evangelio en casa día a día
- Familia y Vida
- Familias
- Historia
- Homilías
- Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz
- Juventud
- La Iglesia en Misión
- Liturgia
- Mes Misionero Extraordinario
- Movimientos Laicos
- Noticias del país y el mundo
- Orientaciones Pastorales
- Parroquias
- Pastoral de la vida
- Pastoral Social Arquidiocesana
- Santoral del día
- Semanario Encuentro
- Sin categoría
- Sínodo
- VISITA PAPAL
- Vocaciones y ministerios