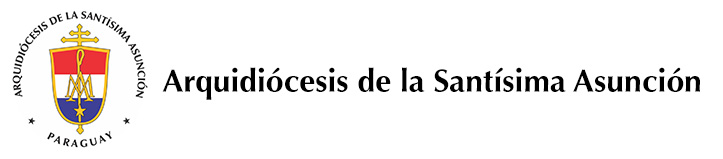30a semana del tiempo ordinario
Rom 8,18-25; Sal 126,1b-6; Lc 13,18-21
El salmista, fascinado por la belleza de la creación, se preguntó a sí mismo: «Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para mirar por él?» (Sal 8,4-5). Cuántas veces nos ha fascinado la belleza de la creación, al contemplar una noche estrellada, sentados a orillas de un río acariciados por una ligera brisa, admirando una puesta de sol o el arcoiris, o viendo a los niños jugar juntos felizmente sin distinción de raza, color y clase social. Cuántas veces nos hemos preguntado: ¿por qué este mundo maravilloso, que nos acoge y nos da cobijo solo por un corto período de tiempo, debe sufrir tanta violencia por nuestra causa? ¿Por qué no podemos vivir en paz y armonía, convirtiendo la casa común en un paraíso de convivencia fraterna, un lugar agradable para todos? ¡Cuánta insensatez en los proyectos humanos!
En el pasaje de hoy, tomado de la carta a los Romanos, Pablo parece indicar un vínculo profundo y misterioso que une al hombre con todas las demás criaturas; un vínculo que hace que el ser humano sea el portavoz de toda la obra divina de la creación, y también su responsable. El universo entero encuentra en él su conciencia y, a través de él, se manifiesta, se da a conocer y revela gradualmente sus innumerables y magníficos secretos. El Apóstol confía en la larga tradición bíblica, que ve al hombre como el intérprete de la alabanza que toda creación plantea a su Señor, la naturaleza, los seres vivos y todos los elementos del mundo entero, incluidos el tiempo y el espacio.
Los escritores bíblicos, mujeres y hombres que se sucedieron a lo largo de los siglos, se han servido de muchas formas literarias para hablar sobre el mundo y sus criaturas tal como se conocían en su época, naturalmente. Se expresaban poéticamente, con salmos o himnos, con canciones y doxologías, prosopopeyas e historias, pero siempre con una mirada de fe, con asombro y gratitud por la bondad de todo lo que Dios llamó a la existencia, con el poder de su Palabra. Por esta razón, toda la creación trae la Palabra personificada del Creador, y manifiesta algo de la gloria divina y su belleza infinita, algo de su amor tierno e inocente, algo de su sabiduría e inteligencia, que impregna el todo, uniéndose armoniosamente en una silenciosa sinfonía de vida poliédrica.
Pero la actividad creativa de Dios no ha terminado todavía, porque el Padre creador nunca ha dejado de estar presente en el mundo y en la historia de la humanidad dando vida y esperanza, guiando el destino de las naciones y preparando para ellas un futuro maravilloso, un mundo con nuevos cielos y nueva tierra. En todos los acontecimientos principales de la historia de Israel (la promesa a los patriarcas, la liberación de Egipto, la realeza, los oráculos proféticos, el exilio, el regreso, la esperanza mesiánica, el estudio de la palabra de los sabios) percibimos la presencia de Dios y su iniciativa para que sucedan estos acontecimientos. Por lo tanto, podemos decir que en el río de la historia humana fluye el agua de la gracia de Dios. Con inmenso amor, con pedagogía paterna y dulzura materna, él revela progresivamente, a través de hechos y palabras, su proyecto de salvación que abarca a toda la creación. Así, Isaías describe el gozo del universo por la liberación de su pueblo: «Exultad, cielos, porque el Señor ha actuado, aclamad, profundidades de la tierra, romped con gritos de júbilo, montañas, el bosque con todos sus árboles, porque el Señor ha rescatado a Jacob, ha manifestado su gloria en Israel» (Is 44,23). La intervención liberadora del Señor hace que la historia, a pesar de la obstinación y rebeldía de los hombres, llegando a ser, en efecto, una historia de la salvación, que seguramente tendrá éxito porque depende de su amor eterno, de su poder infinito y su probada fidelidad. Aquí está la auténtica esperanza cristiana.
Aunque el hombre se aleja de Dios y quiere deshacerse de él, tratando de ponerse en su lugar para ser el dueño del mundo, sembrando la guerra, el odio y la destrucción, en el continuo intento de prevalecer sobre los de- más, Dios continúa liderando el mundo, llevándolo del caos al orden, de la esterilidad a la fertilidad, de la soledad a la comunión, de la división a la unión. Lo hace eligiendo personas, iluminando los corazones, distribuyendo dones y talentos, fortaleciendo la voluntad de hacer el bien. A lo largo de su historia, el pueblo de Dios ha nutrido su confianza en el amor de Dios y en el plan de salvación. Isaías, una vez más, para revivir esta esperanza nos dice: «Mirad: voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra; de las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre por lo que voy a crear: yo creo a Jerusalén “alegría”, y a su pueblo “júbilo”» (Is 65,17-18).
A partir del misterio pascual, en el que brilla toda la luz del poder y el amor de Dios, Pablo puede contemplar en la esperanza el final glorioso de la historia, con la participación de toda la creación. Sembrado en nuestros corazones, es el dinamismo del Reino el que se desarrolla hacia su plenitud; mezclado con nuestra humanidad, es la levadura de Palabra la que nos hace actuar como una nueva criatura. El Espíritu nos hace querer, nos hace participar activamente, y nos hace esperar con perseverancia la manifestación de la gloria prometida a los hijos de Dios.
La hermana tierra «clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que “gime y sufre dolores de parto” (Rom 8,22)» (Laudato si’, 2).
Una crítica cristiana seria y propositiva del antropocentrismo moderno, usurpador del papel creativo de Dios, destructor de la comunión entre hombre y mujer y de las relaciones pacíficas entre las comunidades humanas y los pueblos, es la verdadera preocupación de la carta encíclica del papa Francisco sobre la creación. Reducirla a una invitación genérica para proteger la naturaleza y el planeta significa vaciarla de su fuerza crítica y constructiva, que proviene de la fe en Jesucristo, centro del cosmos y de la historia. El cumplimiento renovador de la creación en la Pascua de Jesús manifiesta cuánto cuidado y amor Dios derrama sobre sus obras, que nunca caerán en el vacío de la destrucción de nuestro pecado.
Y si la contemplación de la naturaleza es fascinante, es aún más encantador contemplar esta historia de salvación, la historia de un amor divino que nunca se da por vencido, que vence a nuestro pecado y nos permite aclamarle con alegría: «El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres» (Sal 126,3).
Relacionados
- Actividades y Misas
- Campañas
- Carta Pastoral
- Catedral Metropolitana
- Catequesis
- Causa Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
- Comunicación
- Comunicados
- Comunidades Eclesiales de Base
- Congreso Eucarístico 2017
- Congreso Eucarístico Arquidiocesano
- Decretos y Resoluciones
- Destacada
- Diaconado Permanente
- Educación
- Educación y cultura Católica
- El Evangelio de Hoy
- Evangelio en casa día a día
- Familia y Vida
- Familias
- Historia
- Homilías
- Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz
- Juventud
- La Iglesia en Misión
- Liturgia
- Mes Misionero Extraordinario
- Movimientos Laicos
- Noticias del país y el mundo
- Orientaciones Pastorales
- Parroquias
- Pastoral de la vida
- Pastoral Social Arquidiocesana
- Santoral del día
- Semanario Encuentro
- Sin categoría
- Sínodo
- VISITA PAPAL
- Vocaciones y ministerios