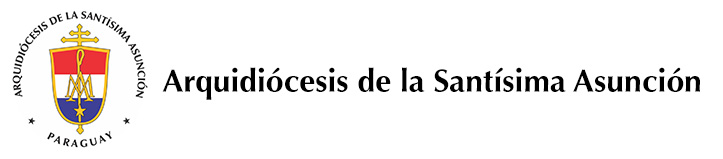A partir de hoy, iniciamos el Mes Misionero Extraordinario, convocado por el Papa Francisco. Para adentrarnos a esta iniciativa que se lleva a cabo en la Iglesia Universal, proponemos la lectura de las reflexiones y del santoral de cada día, preparados especialmente para seguir este camino como hijos misioneros de Dios.
1 DE OCTUBRE DE 2019
Martes, 26° semana del tiempo ordinario
Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia
Zac 8,20-23 / Sal 87,1b-7 / Lc 9,51-56
La palabra profética de Zacarías 8,20-23 alimenta la esperanza del pueblo de Dios, cuyo cumplimiento debe entenderse al final de los tiempos: la peregrinación universal de los pueblos a Jerusalén (cf Zac 8,22). El libro de Zacarías, situado en el penúltimo lugar entre los Doce Profetas, se atribuye a uno de los últimos profetas activos, junto a Ageo, después del exilio babilónico en la epopeya de la recomposición de la comunidad judía religiosa y civil en la «tierra de los padres», para la finalización de la reconstrucción del templo en Jerusalén.
La promesa profética en la formulación de Zac 8,20-23 pertenece a la tercera parte del libro (cf Zac 8,12-14), pero ya tiene su anticipación en la primera parte en Zac 2,10-11, en armonía con una tradición profética en la peregrinación de las naciones a Jerusalén, en cumplimiento de la paz, como en Is 2,1-4, texto casi completamente idéntico a Miq 4,1-4. Es sobre todo la tradición de la escuela de Isaías la que desarrolla el tema de esta esperanza, que el judaísmo ya coloca definitivamente al final de los tiempos, junto con la venida del Mesías (cf Is 49,22-23).
Con respecto a la conversión final de los pueblos paganos al Señor, la tradición profética está unánimemente de acuerdo en que este no será el fruto de una obra de evangelización misionera por parte de Israel. El movimiento de conversión comenzará desde la misma acción del Señor en los corazones de los pueblos, lo que los conducirá hacia una conversión verdadera y completa, al final de los tiempos.
El pasaje evangélico sobre el viaje de Jesús a Jerusalén arroja nueva luz sobre cómo las palabras de los profetas pueden cumplirse con la conversión de los paganos al Señor, a través de la imagen de la gran peregrinación hacia Jerusalén al final de los tiempos. La referencia de Jesús a los días en que habría sido elevado a lo alto (cf Lc 9,51) no se refiere solo a su ascensión al cielo (cf Lc 24,50-51, He 7,46), sino que también incluye el misterio de su pasión y muerte en Jerusalén. Jesús ya les había dicho esto por primera vez a sus discípulos, aclarando al mismo Pedro el significado de su profesión de fe en él, Jesús el Mesías: «El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día» (Lc 9,22). Él repitió esto a los discípulos después de su transfiguración (cf Lc 9,44) y una tercera vez a los Doce, antes de su ascenso final de Jericó a Jerusalén (cf Lc 18,31-33). En cada una de estas tres circunstancias, a los discípulos se les dijo que no podían entender el significado de sus palabras.
El plan salvífico universal, tanto para Israel como para los paganos, pasa por Jerusalén como un lugar donde Jesús fue «elevado» (Jn 12,32). Es la atracción profunda, irresistible y divina del misterio de la cruz vivida, atestiguada y transfigurada por Jesús para despertar, promover y acompañar el movimiento de la conversión de los paganos a Jerusalén, lugar elegido por el Señor para el misterio de la salvación. Jesús primero involucró a los Doce en su misión, luego a la Iglesia que él había establecido por medio de una llamada específica. Los discípulos no pueden dejar de seguir a Jesús, aunque les resulta muy difícil de entender y asumir sus propias palabras y acciones: es un viaje de conversión, que comienza con una llamada y continúa durante toda la vida.
El paso por la región habitada por los samaritanos, en el viaje de Jesús a Jerusalén, se convierte en un episodio emblemático de la conversión que los discípulos de Jesús tienen que hacer en todo momento, para acompañarlo y apoyarlo en su misión de evangelización y de salvación. Mientras envía mensajeros para que le preparen la entrada y el alojamiento en un pueblo samaritano (cf Lc 9,52), Jesús es plenamente consciente de la hostilidad que divide a judíos y samaritanos (cf Jn 4,9.20), pero no por ello se resigna; también los discípulos, además, deben aprender a afrontar de otro modo una hostilidad arraigada. Ante la respuesta negativa de los habitantes del pueblo samaritano (cf Lc 9,53), la reacción de los discípulos Santiago y Juan, que el propio Jesús, un tanto irónicamente, había apodado «hijos del trueno» (Mc 3,17), es irritable y violenta (cf Lc 9,54). Los dos hermanos actúan animados por el impulso de creerse erróneamente poseedores, de algún modo, de una verdad religiosa superior. Una variante de la tradición evangélica, conservada también en griego, en siríaco y en latín, agrega una glosa explicativa a la pregunta de los dos discípulos: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos, como hizo también Elías?» (cf 2Re 1,10-12; cf Si 48,3). Para Jesús fue una petición equivocada y una apelación inoportuna a la autoridad de las Sagradas Escrituras: «Él se volvió y los regañó» (Lc 9,55). La propia tradición evangélica profundiza el sentido del reproche de Jesús, diciendo: «Vosotros no sabéis de qué Espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas» (Lc 9,55-56). Esta catequesis cristiana recuerda la naturaleza de la misión de Jesús, que no había sido enviado a ejercer una venganza divina; la referencia al Espíritu, que en cambio está moviendo a Santiago y Juan, es significativa en la obra teológica de la escuela de Lucas, que incluye el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. En la historia del Evangelio, Jesús se limita a cambiar de aldea (cf Lc 9,56).
Es una indicación pastoral (cf Lc 10,10-11) que también seguirá a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero a Antioquía de Pisidia (cf He 13,6). Jesús no dice nada sobre el rechazo de los samaritanos de esa aldea, pero una de las primeras misiones de la Iglesia de Jerusalén será ciertamente entre los samaritanos. Será el diácono Felipe quien comience, movido por el Espíritu Santo (cf He 8,5), seguido después de Pedro y Juan, que completaran el trabajo (cf He 8,14-17).
La misión de la Iglesia es conformarse a la persona y al misterio de Cristo: una conversión que compromete toda la vida, dejando al Señor la tarea de abrir las puertas de la misión y conmover los corazones de las personas.
Los tiempos y las modalidades de la conversión de los paganos son obra del Señor; a la Iglesia le compete la tarea de convertirse al Espíritu y a la persona del Señor Jesús.
Santa Teresa del Niño Jesús
(1873-1897)
Teresa Martin nació en Alenzón, en Francia, el 2 de enero de 1873, hija de Louis Martin y Zélie Guérin, canonizados en 2015. Después de la muerte de su madre, acaecida el 28 de agosto de 1877, Teresa se mudó con su familia a la ciudad de Lisieux. La maduración humana y espiritual de Teresa se vio acompañada de algunas gracias extraordinarias que le permitieron crecer en la conciencia de la infinita misericordia divina que espera ser reconocida y escuchada por cada hombre. En el día de Pentecostés de 1883 tuvo la gracia particular de curarse de una enfermedad grave, por intercesión de Nuestra Señora de las Victorias; en 1884 recibió su primera comunión y experimentó la gracia de la unión íntima con Cristo.
El gran deseo de seguir a sus hermanas Paulina y María dentro del Carmelo de Lisieux, en la opción de la vida contemplativa, la llevó a implorar con valentía al papa León XIII –aprovechando una peregrinación a Italia y la audiencia que el Papa concedió a los fieles de la diócesis de Lisieux– el permiso de ingresar en el Carmelo con tan solo 15 años. Tras haberlo obtenido, entró en el monasterio en 1888 y profesó sus votos el 8 de septiembre de 1890.
Su camino de santidad se fortaleció confiando plenamente en Dios en los momentos de mayor prueba, tal como nos ha confirmado a través de sus Manuscritos, sus Cartas y sus Oraciones. Su doctrina también se evidencia a partir de los poemas y de las pequeñas representaciones teatrales que escribió para las recreaciones con las Hermanas. Como colaboradora en la formación de las novicias, se comprometió a transmitir sus experiencias espirituales condensadas en El Caminito de Infancia Espiritual. También recibió la tarea de acompañar con el sacrificio y la oración a dos «hermanos misioneros», una oportunidad para consolidar la vocación apostólica y misionera que la empujaba a arrastrar a todos con ella, al encuentro del Señor sediento de almas.
El 3 de abril de 1896, durante la noche entre el jueves y el viernes santo, tuvo una primera manifestación de la enfermedad que la llevaría a la muerte. En este período comprendió definitivamente cuál era su vocación dentro de la Iglesia como un corazón palpitante que es amado, ama y hace amar. Trasladada a la enfermería por el agravamiento de su salud, murió el 30 de septiembre de 1897, con tan solo 24 años de edad. Como ella misma declara en la oscura noche de la fe: «No muero, entro en la vida», pronunciando las palabras: «Dios mío, te amo».
Canonizada el 17 de mayo de 1925 por Pío XI, dos años después fue proclamada Patrona universal de las misiones junto con san Francisco Javier. San Juan Pablo II, el 19 de octubre de 1997, la proclamó Doctora de la Iglesia. Su fiesta litúrgica se celebra el 1 de octubre.
En el Manuscrito C de Historia de un alma, escrito autobiográfico de santa Teresita, aparece descrita la fuerza con la que Dios la atrae hasta la cumbre de su unión con Él: «Comprendo, Señor; que cuando un alma se ha dejado cautivar por el olor embriagante de tus perfumes, ya no podría correr sola; todas las almas que ama son atraídas en pos de ella. Esto se hace sin violencia, sin esfuerzo, es una consecuencia natural de su atracción hacia ti. Lo mismo que un torrente que se arroja impetuosamente en el océano, arrastra tras de sí todo lo que encontró a su paso, así también, ¡oh Jesús mío!, el alma que se arroja en el océano sin límites de tu amor, arrastra consigo todos los tesoros que posee… Tú sabes, Señor, que no poseo otros tesoros que las almas que has querido unir a la mía».
El ardor de santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz se exalta y alimenta de la vida de unión con el Señor mediante la oración constante, la meditación de su Palabra y la vida sacramental y la fraternidad vividas en el monasterio. La contemplación es una forma de desarrollar una compasión más profunda por todas las realidades. Los que se convierten en propiedad absoluta de Dios se hacen también un don de Dios para todos, y su existencia, totalmente entregada al servicio de la alabanza divina en la gratuidad, anuncia y difunde por sí misma la primacía de Dios y la trascendencia de la persona humana, creada a su imagen y semejanza. El ardor de esta pequeña gran santa se expresa en su total confianza en Dios y en el deseo de extender a todos los hermanos su experiencia de encontrarse con él, en un abrazo universal de comunión. Ella ve en la confianza en Dios un poderoso medio de conversión; viviendo para responder al deseo de Jesús de ser amado, ella quiere amarlo y hacerlo amar, hacerlo amar por amor. El mayor deseo de Teresa, la santidad, es inseparable del deseo de salvación para todos sus hermanos, con una particular atención hacia los más pobres. El apostolado especial que una contemplativa vive dentro de las cuatro paredes que delimitan un espacio reservado exclusivamente al Señor está ligado al corazón del cuerpo místico de Cristo, un corazón que ama y transmite amor, permitiendo a cada uno vivir el carisma específico, su misión, su identidad, todo al servicio del Reino.
Una vida ofrecida a Dios, en unión con el sacrificio del Calvario, obtiene la gracia de poder servirlo con fidelidad, creatividad y energía, gastadas en favor de los hermanos: esta es la parte fundamental en la que radican el cuidado pastoral de las almas y la obra misionera. Una fusión de vida activa y contemplativa que tiene lugar en el corazón de quienes responden a la llamada del Señor y se desarrolla en el cuerpo místico de Cristo, en el cual los diversos miembros armonizan su misión específica, sosteniéndose y enriqueciéndose mutuamente. Así es como incluso un lugar reservado exclusivamente para la alabanza del Señor, el monasterio de clausura, se convierte en un lugar adecuado para el trabajo misionero, como un lugar de intercesión y participación orante y fraternal en los esfuerzos misioneros.
«Querría anunciar el Evangelio al mismo tiempo en las cinco partes del mundo y hasta las islas más remotas. Querría ser misionera, no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y serlo hasta la consumación de los siglos. Pero, por sobre todo, querría, mi Amado Salvador, derramar mi sangre por ti hasta la última gota… El Martirio: he ahí el sueño de mi juventud […] porque no podría limitarme a desear un género de martirio. Para quedar satisfecha me harían falta todos […] Jesús, Jesús, si quisiera escribir todos mis deseos, tendría que pedirte prestado tu libro de vida; allí están consignadas las acciones de todos los santos y yo querría haber realizado para ti todas ellas».
Teresa ofreció con alegría sus sufrimientos para apoyar las vocaciones y las obras de los misioneros, y daba explicaciones a las Hermanas que observaban sus esfuerzos sin comprender las fuertes motivaciones que la llevaban a dichos sufrimientos. Teresa no se reservó absolutamente nada para sí misma durante su vida, pues su gran celo la llevó a expresar el deseo de no descansar ni siquiera después de la muerte, para poder continuar viviendo su misión por los hermanos, para llevarlos al Amor, con aún más determinación en su condición de alma plenamente unida a su Señor.
En su relación epistolar con los hermanos misioneros espirituales subraya cómo las armas apostólicas que les había dado el Señor Jesús pueden usarse con mayor facilidad en virtud de las de la oración y del amor puestas a su disposición por Teresa. Ella insiste en la belleza de El Caminito de la Infancia Espiritual que ha recorrido para llegar al corazón del Señor y para acercar a él a todos los misioneros y almas a ellos confiadas. En una oración particularmente densa de referencias escriturísticas, Teresa de Lisieux se dirige a Dios de este modo: «Jesús mío, te doy gracias por haber colmado uno de mis mayores deseos: el de tener un hermano sacerdote y apóstol […] Tú sabes, Señor, que mi única ambición es hacerte conocer y amar, y ahora mi deseo se va a convertir en realidad. Yo no puedo hacer más que orar y sufrir, pero el alma a la que te has dignado unirme con los lazos de la caridad irá a combatir a la llanura para conquistarte corazones, mientras yo, en la montaña del Carmelo, te pediré que le des la victoria.
Divino Jesús, escucha la oración que te dirijo por el que quiere ser tu misionero, guárdale en medio de los peligros del mundo, y hazle sentir cada día más la vanidad y la nada de las cosas pasajeras y la dicha de saber despreciarlas por tu amor. Que su sublime apostolado se ejerza ya desde ahora sobre los que lo rodean, y que sea un apóstol digno de tu Sagrado Corazón» (Oración de 1895).
Relacionados
- Actividades y Misas
- Campañas
- Carta Pastoral
- Catedral Metropolitana
- Catequesis
- Causa Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
- Comunicación
- Comunicados
- Comunidades Eclesiales de Base
- Congreso Eucarístico 2017
- Congreso Eucarístico Arquidiocesano
- Decretos y Resoluciones
- Destacada
- Diaconado Permanente
- Educación
- Educación y cultura Católica
- El Evangelio de Hoy
- Evangelio en casa día a día
- Familia y Vida
- Familias
- Historia
- Homilías
- Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz
- Juventud
- La Iglesia en Misión
- Liturgia
- Mes Misionero Extraordinario
- Movimientos Laicos
- Noticias del país y el mundo
- Orientaciones Pastorales
- Parroquias
- Pastoral de la vida
- Pastoral Social Arquidiocesana
- Santoral del día
- Semanario Encuentro
- Sin categoría
- Sínodo
- VISITA PAPAL
- Vocaciones y ministerios