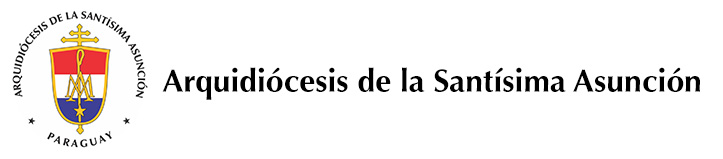27a semana del tiempo ordinario
Viernes 11 de octubre de 2019
Fiesta o memoria de san Juan XXIII
Jl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9,2-3.6.16.8-9; Lc 11,15-26
El Evangelio de hoy profundiza en el tema de la relación con Dios y presenta una doble convicción: no es posible la neutralidad y no hay estados definitivos en la vida de los discípulos, sino solo la fidelidad de Dios.
La relación con Dios se manifiesta en la reducción y en la victoria sobre el mal. El Evangelio relaciona la temática precedente de la oración (cf Lc 11,1-13) con la actividad de Jesús como exorcista; antes se pedía la llegada del reino de Dios, ahora Jesús afirma que ya está llegando y que el signo principal es la expulsión de los demonios. El asunto más interesante es que, mientras en los versículos precedentes se insistía de distintas formas en la relación de Jesús con el Padre, ahora sus adversarios tergiversan cuanto han dicho y acusan a Jesús de estar confabulado con Belcebú (cf Lc 11,15). Sin embargo, el Evangelio continúa afirmando que Jesús, gracias a su comunión profunda con Dios, está en grado de combatir y erradicar el mal que existe en las personas y en torno a ellas.
La neutralidad no es posible. No es posible ser neutrales frente a la esperanza de una verdadera y real disminución y eliminación del mal, porque, como dice Jesús: «El que no está conmigo está contra mí; el que no recoge conmigo desparrama» (Lc 11,23). En el compromiso de hacer presente el reino de Dios, por tanto, es necesario tomar la decisión de estar a favor de Jesús, de recoger con él; porque no hacer el bien como Jesús significa que, en cierto sentido, ya se está permitiendo el mal. No ha habido estados definitivos en la lucha contra el mal, sino en la victoria pascual de Jesús sobre la muerte. En el caso de los discípulos, la condición fundamental para poder unirse a la construcción del Reino es la convicción de que en el peregrinar de la vida terrena no hay estados definitivos. Para explicar este concepto, el tercer evangelista introduce el relato de los versículos 24-26. Así resulta claro, por ejemplo, que la transformación de la realidad acontece no solo porque se hace algo bueno, sino porque se hace constantemente: conformarse es un modo de hacer crecer el mal. Además, cuando vuelve el Espíritu inmundo, aquella persona es peor que antes, porque había creído ser liberada para siempre.
El discípulo misionero tiene la responsabilidad, como Jesús, de implicarse en la lucha y en la erradicación del mal. Este conflicto contra el mal debería ser una de sus ocupaciones principales, porque demuestra auténticamente su relación filial con Dios y su comunión con Jesús. Curiosamente, sin embargo, el testimonio exige que el discípulo se confronte con su humanidad. Por una parte, de hecho, debe ser capaz, en virtud de la gracia y del propio esfuerzo, de participar en la misión del Señor (cf Lc 9,1-6; 10,1-16). Sin embargo, a las grandes posibilidades que el Señor concede a sus discípulos, se corresponden también las indicaciones de sus límites: son presentados, en la persona de Pedro, como pecadores (cf Lc 5,8); o también como personas vulnerables ante la crítica blasfema de los líderes religiosos. Es el ser con Jesús, el pertenecer a él, lo que determina y sostiene la lucha contra toda forma de mal.
Por tanto, podemos decir que Lucas no teme la realidad: presenta a los discípulos destacando sus virtudes y sus empeños, pero también sus defectos y sus extravíos. Al mismo tiempo el evangelista, pero sobre todo el Señor Jesús, sabe que en el reconocimiento de esta limitación está su grandeza, porque todo discípulo ha de saber que siempre debe crecer, aunque jamás estará capacitado para conseguir, al menos en la vida presente, victorias definitivas. El discípulo misionero debe vivir siempre en gerundio: convirtiéndose, empeñándose, aprendiendo; porque precisamente el día en el que pretenda vivir el participio –convertido, empeñado, instruido– entonces comenzará a sentirse lleno de sí, deseoso de salvarse él solo.
Relacionados
- Actividades y Misas
- Campañas
- Carta Pastoral
- Catedral Metropolitana
- Catequesis
- Causa Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
- Comunicación
- Comunicados
- Comunidades Eclesiales de Base
- Congreso Eucarístico 2017
- Congreso Eucarístico Arquidiocesano
- Decretos y Resoluciones
- Destacada
- Diaconado Permanente
- Educación
- Educación y cultura Católica
- El Evangelio de Hoy
- Evangelio en casa día a día
- Familia y Vida
- Familias
- Historia
- Homilías
- Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz
- Juventud
- La Iglesia en Misión
- Liturgia
- Mes Misionero Extraordinario
- Movimientos Laicos
- Noticias del país y el mundo
- Orientaciones Pastorales
- Parroquias
- Pastoral de la vida
- Pastoral Social Arquidiocesana
- Santoral del día
- Semanario Encuentro
- Sin categoría
- Sínodo
- VISITA PAPAL
- Vocaciones y ministerios