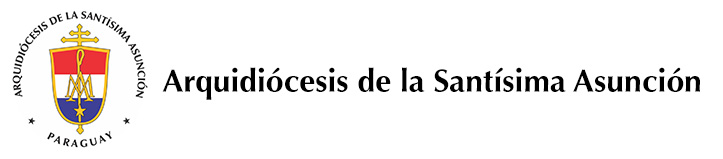29a semana del tiempo ordinario
Rom 7,18-25a; Sal 119,66.68.76.77.93.94; Lc 12,54-59
Se ha mencionado la afirmación de Pablo de que la ley era la razón de la proliferación del pecado, y las críticas que le hicieron sus oponentes. Pero el objetivo del Apóstol es señalar que la ley no tiene en sí misma el poder de transformar y salvar al ser humano: solo muestra lo que está bien y lo que está mal, y así termina por resaltar todas sus deficiencias. Por eso Pablo responde sin lugar a dudas: la ley es buena y santa, pero el problema está en que a través de ella el pecado, que es la transgresión de los mandamientos, se manifiesta en toda su gravedad. La ley pone ante la gente el camino de la vida y el camino de la muerte.
Pablo conoce muy bien el drama interno que vive cada persona, especial- mente cuando se esfuerza por seguir el camino de la perfección. A través de la razón y de la voluntad, el ser humano comprende y desea hacer el bien, de acuerdo con los mandamientos, pero dentro de sí encuentra una tendencia, un impulso, a hacer el mal. Esto muestra que es esclavo y que necesita una fuerza liberadora que no puede venir de él. No nacemos con una culpa personal, pero llevamos los signos del pecado, del desorden cósmico y sufrimos sus consecuencias. «Pues –dice Pablo– no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo» (Rom 7,19). El ser humano experimenta esta dramática contradicción y se pregunta a sí mismo: ¿quién puede liberarme de mi propio «yo» frágil, carnal, para experimentar el «yo» nuevo, sanado y espiritual que le gusta a Dios? Pablo sabe que Jesús es la única fuente de gracia y nuestra redención. Por lo tanto, nos exhorta a alabar y dar gracias a Dios, junto con él, y por lo tanto podemos orar con el salmista, diciendo: «Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo; cuando me alcance tu compasión, viviré, y tu ley será mi delicia» (Sal 119,76-77).
Los que fielmente guardan la ley deben tener mucho cuidado para no caer en el grave pecado del orgullo, como el fariseo del templo que, despreciando a los demás, se consideraba justo delante de Dios, contradiciendo así lo que dice la Escritura: «No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti» (Sal 143,2). También puede ser que no tuviese el coraje suficiente para dar el siguiente paso, allí donde conduce la misma ley. El que guarda los mandamientos está en el camino que lleva a la vida eterna, como se muestra en el pasaje de la persona que le preguntó a Jesús: «Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna?» (Lc 18,18). El Señor confirmó que el joven estaba en el camino correcto. El asunto está en que este viaje lo llevó a Jesús para continuar su búsqueda, siendo el propio Jesús el «camino» de la vida (cf Jn 14,6) y la «puerta» de entrada en el Reino (cf Jn 10,7-9). Cuando Pablo, mediante la luz de la gracia, entendió esto, no dudó en seguir el camino de Jesús con todas sus fuerzas, con su corazón y su mente. Aquel hombre, sin embargo, que era muy rico, no tuvo el mismo coraje.
En la apelación de Jesús a la multitud, que saben cómo discernir los signos de la naturaleza con su experiencia e inteligencia, el maestro divino les reprocha dos defectos: la incapacidad de discernir el tiempo presente y la incapacidad para juzgar lo que es correcto. Saben interpretar el tiem- po cronológico y meteorológico, pero no pueden percibir la presencia de tiempo salvífico. En su discurso programático en la sinagoga de Nazaret, citando al profeta Isaías, Jesús había declarado que estaba inaugurando el comienzo del Año del Señor, el «hoy» de la salvación, en el que las promesas de las Escrituras alcanzan su plenitud (cf Lc 4). A partir de ahí, toda la actuación de Jesús, en palabras y acciones, fue una incansable misión evangelizadora. Muchas personas que lo escuchaban y eran testigos de sus obras permanecían asombradas y, glorificando a Dios, decían: «Hoy hemos visto maravillas» (Lc 5,26). A los discípulos del Bautista, que le preguntaban si realmente era el Mesías o si era necesario esperar a otra persona, Jesús les respondía mostrándoles los frutos de su acción evangelizadora: «Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados» (Lc 7,22). Y si, por una parte, Jesús muestra aflicción por ser perseguido y obstaculizado por las autoridades políticas y religiosas, por los poderosos y los propietarios de tierras que no conocen ningún arrepentimiento y rechazan cualquier oportunidad de conversión, por otro lado, está extasiado contemplando la alegría y la sencillez de los humildes que acogen la luz de su Palabra y se convierten en sus discípulos para entrar en el Reino. Por lo tanto, exultante en el Espíritu Santo, Jesús irrumpe en alabanza y acción de gracias al Padre, porque ha escondido estas cosas de los sabios y expertos y las ha revelado a los pequeños.
Dado que hay mucho en juego, deberíamos mostrarnos menos expertos en la lectura de los fenómenos naturales, pero más lúcidos en la comprensión del tiempo de la historia y del tiempo de Dios; esta última actitud sería menos perjudicial que la cuestionada por Jesús. Dado que se trata, esencialmente, de la gracia de la revelación mesiánica, es urgente y decisivo aceptarla en el mismo momento en que se presenta, y darla todas las posibilidades de producir los frutos de la salvación de los cuales es portadora. Esto solo podría lograrse respondiendo, desde la libertad y la obediencia, a las continuas llamadas a la conversión, dirigidas por el Señor en su camino a Jerusalén. También es necesario prestar la debida atención a los signos particulares de esta época en que la presencia de Cristo desborda de una novedad absoluta, haciéndoles adquirir un increíble significado histórico y providencial para nuestra salvación.
Relacionados
- Actividades y Misas
- Campañas
- Carta Pastoral
- Catedral Metropolitana
- Catequesis
- Causa Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
- Comunicación
- Comunicados
- Comunidades Eclesiales de Base
- Congreso Eucarístico 2017
- Congreso Eucarístico Arquidiocesano
- Decretos y Resoluciones
- Destacada
- Diaconado Permanente
- Educación
- Educación y cultura Católica
- El Evangelio de Hoy
- Evangelio en casa día a día
- Familia y Vida
- Familias
- Historia
- Homilías
- Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz
- Juventud
- La Iglesia en Misión
- Liturgia
- Mes Misionero Extraordinario
- Movimientos Laicos
- Noticias del país y el mundo
- Orientaciones Pastorales
- Parroquias
- Pastoral de la vida
- Pastoral Social Arquidiocesana
- Santoral del día
- Semanario Encuentro
- Sin categoría
- Sínodo
- VISITA PAPAL
- Vocaciones y ministerios