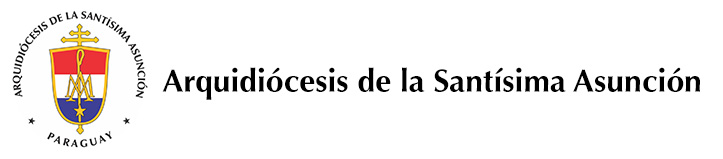San Jn 20,19
Jesús le dijo a Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!”. Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto”.
Las llagas abiertas de Cristo Resucitado nos abren a la fe, a la bienaventuranza de los ojos creyentes, que creen sin ver, los ojos del corazón. Jesús se hace comprender a través de sus llagas. Como sucedió a Tomás; también el quería ver «en sus manos la señal de los clavos» y después de haber visto creyó.
¿Cómo podemos verlo? Como los discípulos, a través de sus llagas. Al mirarlas, ellos comprendieron que su amor era verdadero y que los perdonaba, no hay amor más grande. El Señor entra donde ellos, aún estando las puertas cerradas, a pesar de que Pedro lo negó y entre ellos quien lo abandonó y traicionó. Sopla su hálito de Espíritu Santo para abrir sus mentes obtusas, abrirse al perdón y perdonar. (Ap 3:20) Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo.
Entrar en sus llagas es contemplar el amor inmenso que brota de su corazón. Este es el camino. Es entender que su divino corazón late por mí, por vos, por cada uno de nosotros, invitándonos a latir el nuestro al unísono del suyo. Solo así entramos en el corazón de la fe y encontramos, como los discipulos, una paz y una alegria que pueden anclarnos seguros en los mares de dudas, incertidumbres y miedos.
Esas llagas nos han curado (cf. 1 P 2,24; Is 53,5). (Cfr. Papa Francisco) Las llagas son canales abiertos entre Él y nosotros, que derraman misericordia sobre nuestras miserias. Las llagas son los caminos que Dios ha abierto completamente para que entremos en su ternura y experimentemos quién es Él, y no dudemos más de su misericordia.
Adorando, besando sus llagas (Tupaitu) descubrimos que cada una de nuestras debilidades es acogida en su ternura. Esto sucede en cada Misa, donde Jesús nos ofrece su cuerpo llagado y resucitado; lo tocamos y Él toca nuestra vida.
El padre Damián, sacerdote de la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, fue misionero en Molokai, una Isla en Hawai. Isla donde los muchos enfermos de lepra (como 600) estaban apartados, recluidos por el gobierno. Los leprosos lo recibieron con inmensa alegría. La primera noche tuvo que dormir también debajo de una palmera, porque no había habitación preparada para él. Luego se dedicó a visitar a los enfermos. Morían muchos y los demás se hallaban desesperados.
Como esas gentes no tenían casi dedos, ni manos, el Padre Damián les hacía él mismo el ataúd a los muertos, les cavaba la sepultura y fabricaba luego como un buen carpintero la cruz para sus tumbas. Preparaba sanas diversiones para alejar el aburrimiento, y cuando llegaban los huracanes y destruían los pobres ranchos, él en persona iba a ayudar a reconstruirlos.
El santo para no demostrar desprecio a sus queridos leprosos, les saludaba dándoles la mano, les abrazaba. Compartía con ellos en todas las acciones del día. Y sucedió lo que tenía que suceder: que se contagió de la lepra. La enfermedad se fue extendiendo prontamente por su cuerpo. Los enfermos comentaban: “Qué elegante era el Padre Damián cuando llegó a vivir con nosotros, y que deforme lo ha puesto la enfermedad”. Pero él añadía: “No importa que el cuerpo se vaya volviendo deforme y feo, si el alma se va volviendo hermosa y agradable a Dios”. Se conmiseró de tal manera, empáticamente, que se hizo uno, con los enfermos adquiriendo sus enfermedades. Se hizo llaga con los llagados por la enfermedad.
Y el 15 de abril de 1889 “el leproso voluntario”, el Apóstol de los Leprosos, voló al cielo a recibir el premio tan merecido por su admirable misericordia. Como Cristo tocó las llagas de Cristo en los sufrientes y descartados. Muchos como él a diario encarnan la Divina Misericordia, tocando, curando y sanando llagas del cuerpo y alma de sus hermanos.
En 1994 el Papa Juan Pablo II, después de haber comprobado milagros obtenidos por la intercesión de este gran misionero, lo declaró beato, y luego Santo y patrono de los que trabajan entre los enfermos de lepra y otras enfermedades.
Inspirado por el mensaje de la Divina Misericordia, que Dios le había transmitido a Sor Faustina, (1931) Juan Pablo II escribió la primera encíclica (1980), en la historia de la Iglesia, dedicada a la Divina Misericordia: “Dios es rico en misericordia”. Asimismo, introdujo en la Liturgia de la Iglesia, la Fiesta de la Divina Misericordia el primer domingo después de Pascua y finalmente consagró a todo el mundo a la Divina Misericordia, para que en ella la humanidad entera encuentre la salvación y la luz de la esperanza.
ADALBERTO Card. MARTÍNEZ FLORES
Relacionados
- Actividades y Misas
- Campañas
- Carta Pastoral
- Catedral Metropolitana
- Catequesis
- Causa Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
- Comunicación
- Comunicados
- Comunidades Eclesiales de Base
- Congreso Eucarístico 2017
- Congreso Eucarístico Arquidiocesano
- Decretos y Resoluciones
- Destacada
- Diaconado Permanente
- Educación
- Educación y cultura Católica
- El Evangelio de Hoy
- Evangelio en casa día a día
- Familia y Vida
- Familias
- Historia
- Homilías
- Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz
- Juventud
- La Iglesia en Misión
- Liturgia
- Mes Misionero Extraordinario
- Movimientos Laicos
- Noticias del país y el mundo
- Orientaciones Pastorales
- Parroquias
- Pastoral de la vida
- Pastoral Social Arquidiocesana
- Santoral del día
- Semanario Encuentro
- Sin categoría
- Sínodo
- VISITA PAPAL
- Vocaciones y ministerios