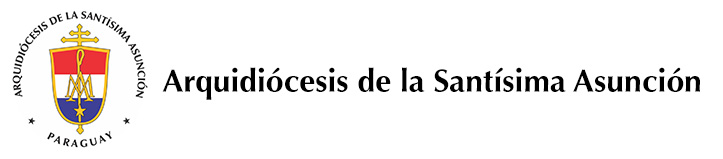Celebración Eucarística
23 de marzo de 2018
19:00 horas- Cerro Lambaré.
Queridos hermanos:
En este viernes de Dolores, pongámonos ante la Cruz de Cristo Jesús. Arrepentidos de nuestros pecados, que rompen la relación y la unidad con Dios, con los hermanos y con la naturaleza, dejémonos amar por Dios Padre y por su Hijo. ¡Tanto amor nos tiene que Jesús hasta nos hace hijos de su Madre! Desde el suplicio de la cruz, Jesús nos muestra un sentido de misericordia, bondad y perdón y a la vez nos hace la familia nueva, divina, de su Padre. Cada uno de nosotros, pecadores, somos indignos de la gracia, traidores de su amor. A pesar de todo lo que somos, nos entrega su amor, su perdón y nos regala su Madre. En aquel último momento del suplicio de Jesús, dijo a la Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo.” Después dijo al discípulo amado: “Ahí tienes a tu madre.” Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa (Jn 19, 26-27).
La maternidad de María surge ahora de la Cruz redentora de su Hijo. María está estrechamente unida a la Cruz, no sólo porque está a su pié, llorosa, sino sobre todo, porque su sufrimiento es compartido con el de su Hijo, siendo así Ella, la corredentora de la humanidad.
¿Pudo Jesús amarnos tanto, hasta entregarnos a su Madre, como nuestra Madre y ser hijos suyo? Entendemos que en el momento crucial de nuestra salvación, viendo a Jesús humillado, torturado y condenado a muerte en el suplicio horroroso del madero del que cuelga ensangrentado, se define el destino de nuestras vidas, se realiza plenamente la nueva y eterna alianza en la Sangre del Cordero inmolado por nuestras culpas y la de la humanidad de siempre. ¡Jesús tiene sólo el corazón lleno de amor! Se entrega totalmente por mí, por cada uno. Y nos entrega a su Madre, como signo e imagen de de la Iglesia, para que con ella, formemos la familia cristiana, una familia divina, con la gracia impensable de ser amados, y de recibir gratuitamente la vida nueva, el amor misericordioso qu e se torna para nosotros don y tarea.
Esta realidad evangélica que hoy celebramos, destaca la actitud serena y fuerte de la Madre. Ella sufre con su hijo. Ella pierde a su Hijo y lo cambia por cada uno de nosotros. ¡Qué cambio increíble! ¡Qué diferencia de hijo y de hijos, esos que somos nosotros!
El apóstol amado, Juan, y cada uno de nosotros, no nos quedamos indiferentes. ¡El amor infunde amor! A eso llamamos conversión, dejarnos amar para amar.
Esta conversión comienza en la intimidad del corazón, al dejarnos amar y perdonar por la Cruz de Cristo. De aquí surge nuestra conversión, en la mirada de fe y de amor a la fuente del perdón y de la reconciliación. A su vez, nos sentimos familia, es decir, Iglesia, y nuestra conversión es abandonar las ofensas hechas a los demás, a nuestro semejante, al otro ser humano que comparte con cada uno la vida y la historia. La conversión es una gracia de comenzar de nuevo nuestro bautismo.
¿Qué necesidad tenemos hoy de la conversión?
Por la fe hemos recibido el bautismo, el regalo de la nueva vida. Pero, nuestra vida contaminada por el ambiente social, de rivalidad, egoísmo, indiferencia, violencia, con mucha facilidad, rompe el amor recibido. Caemos con facilidad en la rutina, la ingratitud, la enemistad y por tanto, damos la espalda a Dios, y a los forman su familia. Los lazos de amistad, solidaridad, aceptación indiscriminada se han debilitado o aflojado. Hemos roto el puente del diálogo, nos refugiamos en el aislamiento y perdimos el sentido y el gusto del encuentro con los demás.
Ese pecado estructural afecta las familias, a los niños y jóvenes, a las mujeres violadas y consideradas objeto de descarte, y su repercusión es macro en los grupos sociales, la política, economía, la cultura, el arte, el deporte… Ya no existe solidaridad porque sólo hay egoísmo, búsqueda insaciable de poder, se endiosa el dinero y el placer. Por tanto, ya no hay encuentro de personas, ni amistad sin interés, el amor entre los seres humanos se hizo sólo canción romántica sin compromiso alguno.
En este sentido, los crímenes contra la vida, como el aborto y la eutanasia, son soluciones fáciles. Horrendo crimen es matar a un inocente en el vientre de la madre a igual que matar a un enfermo terminal. Crímenes que hasta se los quieren legalizar.
No menos dolorosas son las nuevas situaciones de los casamientos exprés y luego divorcio…los abusos de menores y de niñas que quedan embarazadas…También dentro de la Iglesia, se puede encontrar mundanidad en el Clero y en los Religiosos; en las familias se ha abandonado el encuentro del hogar, la oración y la Palabra de Dios, a cambio de palabras huecas y vacías de muchos medios de comunicación. El atropello moral con nuestra indiferencia e inacción social, en todos los campos en que la persona humana merece justicia, salud, y educación… Nos volvimos ajenos al que sufre, al inocente y a los que no los admitimos sus derechos humanos por no tener voz, por ser los más débiles, entre ellos los indígenas, campesinos, jóvenes de la calle, familias de escasos recursos con sólo la madre soltera.
¿Cuál es la respuesta que debemos dar a estas tristes situaciones de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia? Creo que es indispensable, a las puertas de la Semana Santa, comenzar por contemplar nuevamente la Cruz de Jesucristo… para reiniciar un camino de conversión. La Iglesia nos presenta un camino de recuperación de nuestra dignidad y de nuestra historia de hijos de Dios mediante el sacramento de la Penitencia como un proceso penitencial de toda la vida y a lo largo de nuestra existencia.
Delante de Jesús, con el dolor de nuestros pecados, necesitamos de alguien que nos perdone y nos salve, pues nadie se salva a sí mismo. Es Cristo Jesús quien continúa su muerte y resurrección desde la Cruz garantizándonos en el sacramento de la penitencia una eficaz conversión, signo gratuito de la vida perdonada, renovada y que se vuelve comprometida con Dios y los demás y la naturaleza creada. ¡Qué bueno es sentirnos perdonados en el sacramento de la reconciliación!
Pero, a veces imaginamos o hacemos del sacramento de la penitencia como algo mágico y no como lo hacemos como una conversión personal para alejarnos del pecado e insertarnos más profundamente en el misterio pascual de Cristo.
Podemos tener la impresión de que todo ha terminado cuando se nos imparte la absolución de nuestra acusación íntegra. Como penitentes pensamos que sólo basta recitar y cumplir la satisfacción impuesta. Generalmente este es el estado de la confesión que no conlleva conversión alguna.
Sin embargo, el sacramento de la conversión, es, por el contrario, el momento sacramental del esfuerzo personal de la vida cristiana: desde él, la vida cristiana, corroborada sacramentalmente mediante la participación en el misterio de la cruz, reanuda su camino de conversión y de perfección en la intimidad con Cristo.
La conversión es un alejamiento y liberación del pecado, y a la vez, de acercamiento a Cristo y de intensificación de su vida en nosotros. Es exactamente la profundización y la consolidación del misterio pascual en nosotros, entendido como muerte al pecado y vida en Dios. Experimentamos sus dos momentos: recibimos la remisión o liberación del pecado, por lo que nuestra conversión es morir al pecado. Y el otro momento, el de la identificación con Cristo, somos insertados a la participación de su gloria: llamados al vivir en Cristo. Este proceso abarca toda la vida, un antes, un durante y un después de la confesión sacramental.
Esta conversión comparta una exigencia más allá del individuo.
El carácter eclesial de la penitencia, de la conversión y sobre todo del pecado: ofendemos a la Iglesia como presencia visible de la gracia divina en el mundo. Por otra parte, hacemos en nosotros pecadora a la Iglesia misma considerada en su concretez. Con nuestra penitencia o conversión pedimos perdón a la Iglesia de la ofensa que le hemos infligido y purificamos en nosotros a la Iglesia misma. Nos sentimos excluidos de la comunidad, de la Iglesia por nuestro pecado. Aceptar esta situación es iniciar la conversión, cuyo primer fruto es la reconciliación con la Iglesia y la admisión en su comunidad. La Iglesia recobra su unidad plena en el fiel que se convierte y celebra con él la eucaristía.
La penitencia es el sacramento en el cual el pecador se identifica con Cristo en la cruz para someterse al juicio de Dios pronunciado en la Cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el juicio: se expresa en la condena del pecado y en la obra de Cristo que es misericordia, amor. Se arroja al maligno y al pecado y establece el dominio de la resurrección y de la vida del penitente. En la lucha entre Cristo y Satanás, el fiel es introducido a participar de la victoria de Cristo, su pascua.
Hermanos
Dejémonos reconciliar con Dios. Dejemos que su amor nos cambie y nos reúna en su familia, en su Cuerpo místico que es la Iglesia. Abandonemos el pecado y toda esclavitud, para ser libres en el amor gratuito del servicio y de la solidaridad.
Con María, la dolorosa, no sólo por la muerte de su Hijo Jesús, sino por el dolor que ella siente y sufre por nuestros pecados, por nuestros crímenes y por nuestra violencia, Ella es la Madre que nos dice una y otra vez: miren con fe la Cruz de mi Hijo, de donde brota la misericordia y el perdón de los pecados. Cambien de vida, abandonen lo que les destruye y destruye la familia, el hogar, el barrio, el país. Y nuevamente escuchamos su palabra cuando nos repite: “hagan lo que mi Hijo les diga”, celebren su alianza nueva y eterna, el memorial de su pasión, muerte y resurrección.
Que esta Eucaristía, celebrada para comenzar la semana santa, nos inquiete en ser amados por María, nuestra Madre y por la Cruz de Jesús, perdonando nuestros pecados.
+ Edmundo Valenzuela Mellid, sdb
Arzobispo Metropolitano
Relacionados
- Actividades y Misas
- Campañas
- Carta Pastoral
- Catedral Metropolitana
- Catequesis
- Causa Monseñor Juan Sinforiano Bogarín
- Comunicación
- Comunicados
- Comunidades Eclesiales de Base
- Congreso Eucarístico 2017
- Congreso Eucarístico Arquidiocesano
- Decretos y Resoluciones
- Destacada
- Diaconado Permanente
- Educación
- Educación y cultura Católica
- El Evangelio de Hoy
- Evangelio en casa día a día
- Familia y Vida
- Familias
- Historia
- Homilías
- Instituto Superior San Roque González de Santa Cruz
- Juventud
- La Iglesia en Misión
- Liturgia
- Mes Misionero Extraordinario
- Movimientos Laicos
- Noticias del país y el mundo
- Orientaciones Pastorales
- Parroquias
- Pastoral de la vida
- Pastoral Social Arquidiocesana
- Santoral del día
- Semanario Encuentro
- Sin categoría
- Sínodo
- VISITA PAPAL
- Vocaciones y ministerios